Scott Hubbard es editor en Desiring God, pastor de All Peoples Church y graduado de Bethlehem College & Seminary. Él y su esposa, Bethany, viven con sus dos hijos en Minneapolis.


Tres maneras de purificar nuestros pensamientos
Purifica tu mente
La purificación de nuestras mentes sucede, en parte, mientras aprendemos a dirigir habitualmente nuestras mentes hacia ciertas direcciones, a medida que volvemos los ojos de nuestra mente de lo que no tiene valor a lo hermoso, de lo corrompido a lo puro, de lo falso a lo verdadero. Como todo arrepentimiento, esa vuelta no es un trabajo de una vez, sino que es uno que se hace a diario, a cada hora, incluso uno que se hace momento a momento. Tampoco es fácil: cambiar nuestros hábitos de pensamiento es como abrir nuevos surcos en viejas calles. No sucederá espontáneamente. Mientras dirigimos nuestras mentes a ciertas direcciones y hacemos un hábito el pensamiento santo, el efecto será como el de abrir gradualmente las cortinas: entrarán la luz y el calor del Dios de gloria, haciendo que nuestros pensamientos florezcan como flores y crezcan como robles de justicia. Dios nos dice, en el libro de Filipenses, que dirijamos nuestras mentes en tres direcciones: a la gloria de arriba, a la belleza de abajo y a las personas alrededor.1. Pon tu mente en la gloria de arriba
2. Pon tu mente en la belleza de abajo
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten (Fil 4:8). Una mente puesta en el cielo no deja de pensar en la tierra. No, el cielo nos manda a buscar en la creación todas las marcas de la obra de nuestro Padre. Pensar en la belleza de la tierra es un asunto de obediencia cristiana. Sin embargo, demasiado a menudo, sustituyo «todo lo amable» por «todo lo que me da inmediata gratificación». Muchos de nosotros nos contentamos con poner nuestras mentes en placeres que corren a través de nuestras almas sin dejar rastro. Necesitamos que el cielo recalibre nuestros gustos, para pasar de largo los deleites inmediatos y así «escoja[mos] lo mejor», verdadera y perdurablemente bueno (Fil 1:10). Quienes ponen sus mentes en la gloria de arriba no serán satisfechos finalmente con las trivialidades de abajo. Buscaremos encontrar un eco más profundo de la melodía, algo que nos envíe más allá de la corteza de la vida hacia el centro. Buscaremos algo que nos despierte a la maravilla de ser portadores de la imagen del Dios altísimo, en un mundo roto pero hermoso, con el Evangelio en nuestros labios y la gloria en nuestros corazones (Fil 1:27). Queremos algo que nos absorba, que nos saque de nosotros mismos y nos envíe a la realidad con todos sus difíciles márgenes y aire vigorizante, toda su gran y compleja gloria, todo su puro y cultivado esplendor. Podríamos, como nuestro Salvador tendía a hacer, salir constantemente bajo un gran cielo y mirar a las aves del aire, a las flores del campo, al movimiento de las nubes y a los hábitos de las ovejas. Podríamos perdernos en alguna historia que vuelva a encender en nosotros la gloria de cada día. Podríamos encontrar algún pasatiempo que nos llame la atención y, por unos momentos al menos, nos hagan olvidarnos de nosotros mismos mientras corremos, vamos de excursión, jugamos, arreglamos algo, escribimos, hacemos algo con nuestras manos, cocinamos y luego nos arrodillamos para dar gracias al Dador de todo.3. Pon tu mente en las personas alrededor
No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás (Fil 2:4). A medida que vamos en búsqueda de la belleza aquí abajo, seríamos unos ciegos si dejáramos pasar aquellas maravillas caminantes que nos rodean a todos; esos hijos de Adán, destinados para la inmortalidad ya sea en el cielo o en el infierno, cuyos intereses debemos buscar como nos dice Pablo (Fil 2:4). Este mandamiento de buscar «los intereses de los demás» significa más que «satisfacer las necesidades de los demás si es que están en tu camino y tienes tiempo». Esta búsqueda es, más bien, una búsqueda proactiva, una búsqueda atenta, el tipo de búsqueda que no sucedería sin un pensamiento creativo y serio. Buscar significa: «pensar, soñar, planear y estudiar cómo hacer el mayor bien a aquellos que te rodean, y hacerlo». Sabemos esto porque Pablo nos da a Jesús como nuestro modelo de buscar el interés de los demás (Fil 2:5-11). La cruz no era una buena obra con la que se cruzó Jesús, sino una obra ideada en la misericordiosa imaginación del Dios trino y ejecutada a un costo extremo por Él mismo. Buscamos los intereses de los demás solo si reflejamos algo del amor inicial, creativo y costoso de Jesús y que está «sinceramente interesado en el bienestar» de aquellos que nos rodean (Fil 2:20). Las personas mejor balanceadas en este mundo son aquellas cuyas cabezas están llenas de Dios y de otros que tienen poco tiempo para darse vueltas en sus propias desgracias. Para muchos de nosotros, entonces, quizás lo más sano que podemos hacer con nuestras mentes es ocuparnos en las esperanzas, las luchas, los éxitos y los sufrimientos de otros.Medita en esto
El llamado a purificar nuestras mentes es uno que solo comenzamos en esta vida. Aún el más santo entre nosotros debe hacer guardia de su propio jardín mental, continuamente disparándole a los cuervos de los pensamientos corruptos. Nuestro pensamiento florecerá como debe solo cuando enterremos nuestras mentes en la tierra del Monte de Sión. Sin embargo, mucha de nuestra paz en esta vida, y mucho del fruto que damos para la gloria de Dios, viene a medida que hacemos caso del llamado a «meditar en esto»: poner nuestras mentes en la gloria de arriba, en la belleza de abajo y en las personas alrededor. Estas son las ventanas que hacen brillar la luz y dan calor a nuestras mentes, hasta el día que la Luz misma purifique nuestras mentes completamente.Scott Hubbard © 2019 Desiring God. Publicado originalmente en esta dirección. Usado con permiso. | Traducción: María José Ojeda


Háganlo todo sin quejas
La voz del descontento
El uso que hace Pablo de la palabra queja (y su referencia a Deuteronomio 32:5 en el siguiente versículo) nos lleva de vuelta al desierto entre Egipto y Canaán, donde encontramos a ese grupo de experimentados quejumbrosos. ¿Qué nos enseñan sus cuarenta años en el desierto sobre la queja? Nos enseñan que la queja es el descontento hecho audible (el desprecio del corazón que se escapa por la boca). Es el sonido que hacemos cuando tenemos «un deseo insaciable» por algo que no tenemos y nos inquieta (Nm 11:4; Sal 106:14). No es necesario que el objeto de nuestro deseo deba ser malo, pues a menudo no lo es. Los israelitas, por ejemplo, apuntaban a placeres bastante inofensivos en sí mismos: comida y agua (Ex 15:24; 16:2-3; 17:3), un pasaje seguro a la Tierra Prometida (Nm 12:2-4), comodidad (Nm 16:41). Sin embargo, sus deseos por estas cosas buenas de alguna manera se tornaron malos, pues los querían más rápido de lo que Dios escogió dárselos; los querían más que a Dios mismo. Así sucede también con nosotros. Queremos una tarde relajante en casa, pero recibimos el llamado de un amigo que necesita ayuda para cambiarse de casa. Queremos un trabajo que se sienta significativo, pero nos quedamos estancados en las hojas de cálculo, o más importante, queremos el futuro que planeamos, pero obtenemos uno que nunca quisimos. «Injusto», dice una voz dentro de nosotros; «eso no está bien», dice otra. Los deseos se transforman en expectativas; las expectativas se transforman en derechos. Y en lugar de llevarle nuestra desilusión a Dios y permitir que sus palabras nos calmen, dejamos que el deseo insatisfecho se convierta en descontento. Nos quejamos.Quejándonos contra nuestro bien
Sin embargo, quejarnos es más que la voz del descontento; también es la voz de la incredulidad. Nos quejamos cuando nuestra fe en los buenos propósitos de Dios flaquea. Como estamos poco dispuestos a confiar en que Dios está obrando esta desilusión para nuestro bien, ahora solo tenemos ojos para lo doloroso. Cuando los israelitas terminaron de sepultar a la última generación del desierto, Moisés reveló el propósito de Dios de todas sus pruebas en el desierto: «[Dios] te condujo a través del inmenso y terrible desierto... para humillarte y probarte, y para finalmente hacerte bien» (Dt 8:15-16 [énfasis del autor]). Qué trágico comentario sobre esas tumbas en el desierto. En cada sepulcro en ese desierto se grabaron las palabras: «nos quejamos contra nuestro propio bien». Dios ya les había dicho eso después de su primer episodio de queja. Él les presentó una opción: podían escuchar «atentamente la voz del Señor [s]u Dios» (Ex 15:26) o seguir a la turba enfurecida dentro de sí mismos. Bueno, conocemos la historia; siguieron la turba. Nuestras propias quejas, de igual manera, se basan en una interpretación de Dios, de nosotros mismos y de este mundo que está totalmente fuera de sintonía con la realidad. (Por supuesto, se siente como realidad; la voz de la serpiente siempre parece real). Nos quejamos porque hemos escuchado atentamente a la voz de otro aparte del Señor nuestro Dios y hemos comenzado a repetir esas palabras. En lugar de clamar a Dios: «¡ayúdame a confiar en que eres bueno!», nos quejamos, contamos y nos desahogamos; el equivalente a decir: «Dios, tus caminos no son buenos».Deja ir la queja
Como todas las tentaciones comunes para un hombre, la tentación a quejarse siempre viene con «la vía de escape, a fin de que puedan resistirla» (1Co 10:13). Pero, ¿cómo? ¿Cómo podemos confrontar nuestra tendencia a la queja y, sorprendentemente, comenzar a hacer «todo sin quejas» (Fil 2:14)?1. Arrepiéntete de los deseos caprichosos
Cuando reconozcas algunas palabras de queja, detente y pregúntate:
- ¿Qué estoy deseando ahora más de lo que deseo la voluntad de Dios?
- ¿Qué anhelo se ha vuelto más importante que los mandamientos de Dios?
- ¿Qué deseo se ha hecho más dulce que conocer a Jesucristo como mi Señor?
2. Recuerda la palabra de vida de Dios
Puesto que nuestras quejas se basan en una falsa interpretación de la realidad, necesitamos que Dios reinterprete nuestras circunstancias por nosotros. Por lo tanto, como nos dice Pablo, dejamos de lado la queja al «sosten[er] firmemente la palabra de vida» (Fil 2:16). Sostener firmemente implica esfuerzo y atención. La queja extrañamente se irá si simplemente nos movemos alrededor de vagos pensamientos acerca de la bondad de Dios. Necesitamos tomar las palabras específicas de Dios y, con implacable intensidad, aferrarnos a ellas con más fuerza de lo que nos aferramos a nuestras propias palabras de descontento. ¿A qué palabras de Dios debemos aferrarnos firmemente en esos momentos? A cualquiera que confronte nuestro clamor interior de voces con la verdad de la abundante bondad de Dios (Sal 31:19), nuestros beneficios en Cristo (Sal 103:1-5), la claridad de nuestro futuro (1P 1:3-9), la soberanía de Dios en nuestras pruebas (Stg 1:2-4) y los placeres de la obediencia (Sal 19:10-11), por ejemplo. Para apegarnos más al contexto del mandamiento de Pablo, considera aferrarte a esta joya de promesa: «Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús» (Fil 4:19). Las gloriosas riquezas para cada necesidad son nuestras en Cristo. Aférrate a esa palabra.3. Responde a Dios en fe
Finalmente, toma estas palabras y vuélvelas a Dios, quien es nuestro pronto auxilio (Sal 46:1). En otras palabras, reemplaza la queja con su justo opuesto: la oración. Cada decisión a quejarse es una decisión de no orar, de no verter nuestros corazones ante Dios, de no acercarnos a su poderoso trono de gracia. De la misma manera, cada decisión de orar es una decisión de no quejarse. Por supuesto, incluso en la oración la pelea continúa. Nuestras mentes a menudo vagan de vuelta a cualquier persona o circunstancia que nos ha agitado. Sin embargo, sigue dirigiendo tu mente de vuelta a Dios. Sigue peleando para llevar tu atención de vuelta al Dios que te hizo, que te conoce, que te ama, que te compró y que llevará tu santidad a término en el día de Cristo Jesús (Fil 1:6). Las quejas no pueden permanecer en la presencia de este Jesús. Con el tiempo, deben dar paso a la gratitud. Deben arrodillarse a la fe. Deben dar paso a la alabanza.Scott Hubbard © 2019 Desiring God. Publicado originalmente en esta dirección. Usado con permiso.


Mira por dónde andarás el 2019
Anden en amor
Anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma (Efesios 5:2).Para Jesús, el amor significó clavos atravesados en sus manos y pies y una lanza en su costilla. El amor significó inconveniencia, dolor y una muerte espantosa. Este es el amor que le dio aliento de vida a nuestros pulmones muertos (Ef 2:4-5); el amor que es más ancho, más largo, más alto y más profundo que las galaxias (Ef 3:18-19); el amor que está limpiando cada mancha de pecado de nuestras almas (Ef 5:25-27); el amor que Dios nos ordena a imitar, aún si el amor más profundo que damos es un susurro comparado con su sinfonía. Por lo tanto, anden en amor: bajen para levantar a otros. Pasen tiempo con quien está solo. Inclinen sus cuerpos para llevar cargas. Den vuelta su imaginación buscando cómo satisfacer necesidades. Entreguen su presencia a quien está atravesando un duelo. Fijen su atención en los olvidados. Tal amor nos costará, por supuesto; tendremos que renunciar a mucho tiempo, comodidad y conveniencia. Sin embargo, al final, Jesús sabe cómo recompensar todo lo que pierdan en el camino del amor: «cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor» (Ef 6:8). Bajen en amor y Cristo mismo los levantará. Anden en amor este año.
Anden en luz
Cuando la luz de Cristo entró en sus vidas y disipó la constante medianoche, él brilló sobre ustedes para que su luz pudiera hacer morada en ustedes. El Dios de luz los convirtió en hijos de luz (una pequeña vela que se enciende desde el sol de Cristo). Por lo tanto, anden en luz: ahuyenten las sombras de sus almas. Entrenen sus lenguas para sanar a otros en lugar de herirlos. Saboreen el placer más profundo de la pureza en lugar de darse completamente a la inmoralidad sexual. Crezcan en gratitud por todo lo que Dios les ha dado en lugar de quedarse pegados en lo que se les ha negado. Anhelen «toda bondad, justicia y verdad» (Ef 5:9). Pueden andar en estos caminos de luz este año porque ya son luz en el Señor. La versión oscura de ustedes murió con Jesús en la cruz, fue sepultada con Jesús en la tumba y nunca volverá a vivir. Incluso si ahora se sienten como una mecha que apenas arde, si están en Cristo, su destino es «[resplandecer] como el sol en el reino de su Padre» (Mt 13:43). Y la transformación ocurrirá mientras se mantengan ahuyentando a las sombras, arrepintiéndose de la oscuridad específica que aún se aferra a ustedes, confesándoselo a Dios y a otros y dejando que la luz de la Palabra de Dios brille. Anden en luz este año.Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor; anden como hijos de luz (Efesios 5:8)
Anden en sabiduría
Por tanto, tengan cuidado cómo andan; no como insensatos sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos (Efesios 5:15-16)Cada camino en este mundo atraviesa el patio de nuestro enemigo. Aún no andamos en la seguridad del cielo nuevo y la tierra nueva; andamos en el «presente siglo malo» (Ga 1:4), un siglo donde el diablo acecha a la tierra con una aljaba de flechas encendidas y sus ojos buscan a viajeros descuidados (Ef 6:16) Si no aplicamos la sabiduría de Dios en cómo andamos en cada área de la vida, el diablo estará más que feliz de trazar el curso para nosotros. Por lo tanto, anden en sabiduría: incauten sus días de las manos del diablo. Aférrense a cada oportunidad en la vida y vuélvanse hacia la dirección de Dios. Hagan un plan para sus matrimonios este año. Pónganse manos a la obra con su crianza. Midan la salud de sus amistades. En cada una de esas áreas de la vida (y en otras), pregúntense: en esta parte de mi vida, ¿cómo puedo vivir de manera que Cristo sea lo más preciado, con el poder del Evangelio, teniendo al Espíritu y esperando la eternidad? Dios ya ha roto la maldición del diablo sobre ustedes. Les ha entregado el escudo para destruir las flechas del maligno y una espada para blandirla en defensa (Ef 6:16-17).
La ciudad de gozo de Dios
Pronto un día, no tendrán que mirar cuidadosamente cómo están andando. El perfecto amor correrá por las venas de su cuerpo resucitado. La luz de la justicia de Dios irradiará desde cada pensamiento, palabra y acción que hagan. La sabiduría despejada descansará sobre sus hombros inmortales. Hasta ese día, el 2019 será otro año para «[tener] cuidado cómo anda[mos]» (Ef 5:15). Anden en amor: bajen para levantar a otros. Anden en luz: ahuyenten las sombras de sus almas. Y anden en sabiduría: incauten sus días de las manos del diablo. Estos son tres caminos que nos llevan a la ciudad de gozo de Dios, donde nuestro viaje de diez mil pasos finalmente terminará.Scott Hubbard © 2018 Desiring God. Publicado originalmente en esta dirección. Usado con permiso. | Traducción: María José Ojeda


Él amó a los niños hasta la muerte
¡Oh Señor, Señor nuestro, Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, Que has desplegado tu gloria sobre los cielos! (Sal 8:1).Eran los niños que no podían soportar. Ellos habían tolerado las ramas de palma y las aclamaciones de la multitud. Retuvieron sus palabras mientras los mercaderes sacaban arrastrando sus mesas del templo. Apenas soportaron que los cojos y ciegos de la ciudad se acercaran a Él en el templo. Sin embargo, cuando los sumos sacerdotes y los escribas escucharon los agudos hosannas resonando en Jerusalén, «se indignaron» (Mt 21:15). Indignaron: una palabra dignificada para lo que la versión de la Biblia en inglés King James interpreta más vívidamente como enojaron con disgusto. El Reino le pertenecía a niños como estos (Mt 19:13-14), pero las élites de Israel no podían soportar sus canciones al Rey. Por lo tanto, como ancianos gritando en medio de una orquesta, le preguntaron a Jesús: «¿Oyes lo que dicen esos niños?» (Mt 21:16). Quizás ya se esperaban su respuesta, puesto que era la cuarta vez en el Evangelio de Mateo (Mt 12:3, 5; 19:4), que Jesús les pregunta a los eruditos de la Biblia si habían leído sus Biblias:
—Sí —contestó Jesús—. ¿No han leído las Escrituras? Pues dicen: «A los niños y a los bebés les has enseñado a darte alabanza» (Mt 21:16; Sal 8:2).
Demasiado viejo para el Reino
¿No han leído? Los sacerdotes y los escribas habían más que leído el Salmo 8. Lo habían copiado, memorizado, enseñado. Sin embargo, a pesar de toda su familiaridad con él, estaban actuando como si la palabra salmo fuera un idioma extranjero. ¿Qué no estaban viendo? El Salmo 8, a diferencia de la mayoría de los salmos que Jesús cita, es una canción que casi no tiene sombras. David nos lleva de vuelta a antes de la conquista, del éxodo y del diluvio, e incluso de regreso a la espada de fuego del querubín, en el perdido Edén. Ese es un mundo sin oscuridad, donde la gloria de Dios se encuentra mucho más arriba de los cielos (Sal 8:1), descansa como una corona sobre su pueblo (Sal 8:5) y sigue a los portadores de su imagen dondequiera que vayan (Sal 8:1, 9). Hombres y mujeres, simples motas de polvo en la escala cósmica que, sin embargo, caminan como realeza (Sal 8:3-6), llevando el majestuoso nombre de Dios desde el Edén hasta lo último de la tierra (Sal 8:6-9). Como el Edén, sin embargo, el jardín del Salmo 8 no está libre de serpientes. Enemigos, adversarios y vengadores merodean detrás de los arbustos (Sal 8:2), en guerra contra el nombre de Dios y el pueblo de Dios. En respuesta, Dios les envía en su contra las tropas más finas, un batallón que ha sometido más ejércitos que los poderosos hombres de David: niños. «Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios» (Sal 8:2). ¿Quiénes son estos niños que hacen guerra con sus bocas? No son recién nacidos literalmente, lo más probable, sino que seres humanos como Dios los diseñó: limitados, necesitados y llenos de alabanza. Aunque son meros bebés a los ojos del mundo, vencen demonios y rebeldes con una canción: «¡Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos!» (Sal 8:1). Estos son los hijos que Dios usa para conquistar al mundo. De alguna manera, los sumos sacerdotes y escribas miraban a los mismos cielos y no veían ninguna gloria por la que valiera la pena cantar. Incluso ahora, aunque la gloria celestial estuvo frente a ellos como humanos, se rehusaron a agregar sus hosannas a la canción de los niños. Endurecidos en una adultez autosuficiente y respetable, habían envejecido demasiado para el Reino.Dejen que los niños vengan
¿Qué hay en los niños que los hace soldados elegidos de Dios? El Salmo 8 ya nos ha dado algunas pistas. El Dios que diseñó las galaxias con sus dedos no necesita ayuda de los poderosos del mundo (Sal 8:3). Él se deleita, al contrario, en aquellos que encuentran su fuerza en la fuerza de Él, y dejan la autosuficiencia para el diablo. El Evangelio de Mateo, sin embargo, agrega nuevas notas al salmo de David. Niños, literales y figurativos, son los favoritos de Jesús en los Evangelios. Son los modelos de la verdadera grandeza (Mt 18:1-4). Están en intimidad con el Padre (Mt 11:25). A ellos les pertenece el Reino (Mt 19:13-14). Quizás la ventana más clara en la afinidad de Jesús por los niños se encuentra en Mateo 1:25-26:Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado.Los niños, a diferencia de los sabios del mundo, no pueden declarar haber encontrado el Reino por medio del discernimiento, del poder o de la influencia, pues no tienen ninguna de ellas. Su única esperanza está en el Señor de los cielos y la tierra, que está complacido de hacer un Nombre para sí mismo en los personajes más improbables del mundo, para que así, como está escrito: «El que se gloría, que se gloríe del Señor» (1Co 1:31). Jesús no vino a ganarse el favor de los orgullosos de la tierra, preguntando si quizás ellos considerarían unirse a su Reino. Él vino a confundirlos; vino a avergonzarlos. Él vino a buscar a todos los débiles y heridos, a todos los pobres y los necesitados, a todos los indefensos y los desprovistos, a todos los que están dispuestos a arrepentirse de la prepotencia y, con los niños, cantar: «¡hosanna! Sálvame».
La alabanza conquistará al mundo
La Semana Santa, entonces, es una invitación para unirse a los niños de Jerusalén y quedarse asombrados de cómo Dios usa la debilidad para la gloria. La Semana Santa en sí misma es el clímax de una historia de debilidad que mata a la fuerza. Cuando era niño, Jesús confundió al rey y escapó de la boca de la serpiente (Mt 2:13-18). En su ministerio, Jesús se mezclaba con los ciegos, los cojos, los sordos, los leprosos y los sucios (Mt 8:16-17). Cuando su hora finalmente llegó, Él se entregó a sus adversarios, enemigos y vengadores y «fue crucificado por debilidad» (2Co 13:4). Si los gobernantes del mundo hubiesen sabido lo que estaban haciendo: «no habrían crucificado al Señor de gloria» (1Co 2:8). Por medio de la debilidad, Jesús sacó a la fuerza del mundo de su trono. Él atravesó al dragón con sus propios colmillos. Él tomó el pecado que nos condena y lo ahogó en su sangre. Luego, cuando la debilidad parecía enterrarlo, se levantó en el poder de una vida indestructible. Así es cómo Dios nos salva y así es cómo avanzamos para conquistar al mundo. No con una espada en nuestras manos, sino que con una canción en nuestras bocas, invitando a todos a dejar de lado cada espejo de autoestima, cada mantra que dice: «yo soy suficiente», cada imagen filtrada de fuerza y belleza para unirse al Reino de niños a medida que adoramos a Cristo el Rey.Scott Hubbard © 2019 Desiring God. Publicado originalmente en esta dirección. Usado con permiso.


Después de que el virus haya pasado
«Confirma la obra de nuestras manos»
Como criaturas que tenemos eternidad en nuestros corazones (Ec 3:11), somos lentos para aprender la lección de que la vida es un vapor. La vida en el momento se siente sólida y segura, y a menudo nosotros actuamos como si pudiera durar para siempre. Por eso, rara vez vemos la obra de nuestras vidas a la luz vigorizante de la brevedad de la vida. Sin embargo, las calamidades acercan a la muerte. Los meses anteriores han agudizado las palabras del Salmo 90 con un enfoque desagradable: «Haces que el hombre vuelva a ser polvo, y dices: “Vuelvan, hijos de los hombres” […] Tú los has barrido como un torrente [...] Porque por tu furor han declinado todos nuestros días; acabamos nuestros años como un suspiro» (Sal 90:3, 5, 9). Después de más de 50 000[2] muertes solo en Estados Unidos (y en solo un mes y medio), las palabras de C.S. Lewis sobre la Segunda Guerra Mundial son verdad hoy:La guerra no crea, en absoluto, ninguna situación nueva; simplemente agrava la situación permanente de los humanos, de tal modo que ya no podemos ignorarla. La existencia humana siempre se ha vivido al borde del precipicio («Aprender en tiempos de guerra»).Siempre hemos vivido al borde de un precipicio listo para desmoronarse bajo nuestros pies. La destrucción provocada por el coronavirus es meramente un anticipo de lo que un día nos sucederá a nosotros y a todo lo que apreciamos. Naciones y economías, salud y relaciones sucumbirán finalmente ante los estragos del tiempo. La polilla y el óxido destruirán el tesoro que pensamos tener seguro. La vida misma, que brota verde por la mañana, se marchitará por la tarde. No me sorprende que Moisés termine sus reflexiones sobre la muerte con una desesperada oración: «Y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma, pues, sobre nosotros la obra de nuestras manos; sí, la obra de nuestras manos confirma» (Sal 90:17). Solo Dios puede tomar esta semilla moribunda llamada vida y hacer que dé fruto que permanece para la eternidad.
Trabajo en el Señor
Cuando el debido tiempo llegó, Dios respondió la oración de Moisés. Aquel que es «desde la eternidad hasta la eternidad» (Sal 90:2) descendió al tiempo y se vistió con tierra. Él probó la maldición de una vida acortada y regresó al polvo como todos los hijos de Adán. Pero, entonces, este hombre resucitó como la primicia de una nueva creación libre de maldición (1Co 15:20, 23). Ahora, en Cristo Jesús, nuestras vidas y nuestro trabajo no son eliminados, sino que establecidos: «Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano» (1Co 15:58). Fuera del Señor, nuestros trabajos más impresionantes son grandes nadas: civilizaciones construidas en las orillas del tiempo, con la marea rápidamente subiendo. Carreras, cuentas corrientes, reputaciones, legados y familias, si son construidas en nuestro nombre en lugar de en el de Cristo, deben desaparecer en el tiempo. Podrían escapar de virus, incendios e inundaciones y quizás incluso nuestras pequeñas vidas podrían durar más tiempo, pero llegará el día en el que «la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas» y toda obra fuera de Cristo será «destruída» (2P 3:10-11). Sin embargo, en el Señor, ningún trabajo es en vano. Nuestra fuerza podría ser reducida, nuestras vidas breves y nuestra reputación insignificante, pero si dedicamos nuestros días a vivir «en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre» (Col 3:17), entonces Dios mismo confirmará la obra de nuestras manos.Radicales normales
¿Qué significaría para nosotros esforzarnos en el Señor? Necesitamos hacernos esta pregunta una y otra vez a lo largo de nuestras vidas, no solo en medio de una pandemia. Sin embargo, momentos como este dejan claramente visibles las opciones frente a nosotros. Nuestros días están contados, la eternidad viene y el único esfuerzo que importa es el esfuerzo en el Señor. Entonces, ¿qué haremos? Contar nuestros días llevará a muchas personas normales a dar algunos pasos radicales. Quizás era necesario el coronavirus para exponer cuántas trivialidades toman nuestro tiempo y para hacernos sentir la urgencia de alguna buena obra que hemos estado soñando hacer hace mucho. Tal vez ahora es el tiempo para ir hacia una adopción, comenzar un estudio bíblico para internos, soltar vínculos aquí con el fin de ir al extranjero, ponernos serios respecto al evangelismo. Lo radical no necesita esperar hasta que la vida vuelva a la «normalidad». Lo que llamamos «vida normal», recuerda, es realmente la vida al borde de un precipicio; no es tan diferente a la vida actual como muchos de nosotros imaginamos. Algunos cristianos, con corazones llenos de sabiduría, han dado sus días para entregar comida fresca a sus prójimos (gratis). Otros han acogido niños que vienen de hogares que sufrían de abuso doméstico. Incluso algunos han dejado el retiro para volver a la UCI, donde sirven a los enfermos y a los que están muriendo. La vida es demasiado corta y la eternidad demasiado larga, para no lanzarnos a algo que se siente grande, arriesgado y lleno de potencial para glorificar a Cristo.Normales radicales
Sin embargo, la vida también es demasiado corta y la eternidad es demasiado larga para desperdiciar los momentos normales de cada día. Por lo que contar nuestros días no solo llevará a personas normales a dar algunos pasos radicales, sino que también nos llevará a dar radicalmente todo tipo de pasos normales. Nuestro trabajo no necesita ser grandioso para calificar como trabajo «en el Señor». El acto más pequeño, hecho por medio de Cristo y para Cristo, de ninguna manera perderá su recompensa (Mt 10:42). Lewis, en el mismo discurso, continúa diciendo: «El trabajo de Beethoven y el trabajo de una asistenta se vuelven espirituales bajo las mismas precisas condiciones, que son las de ser ofrecidos a Dios, de haber sido hechos humildemente “como para el Señor”». Mucho de nuestro trabajo en el Señor será de la variedad de la asistenta: actos pequeños y necesarios de servicio que coinciden con los llamados que Dios nos da a nosotros, pero cada uno dedicado a Dios en fe. Cocinaremos comidas para nuestras familias, escribiremos cartas a nuestros amigos, continuaremos con el encierro en nuestras iglesias, bendeciremos a nuestros hijos antes de ir a la cama: obediencia olvidada en momentos olvidados en lugares olvidados. Eso es, olvidados por nosotros; no por Dios. «Sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor» (Ef 6:8). Bajo Dios, incluso la obra más pequeña hecha en el Señor puede dejar una huella que durará más que los cielos.Eternidad en el presente
En gracia incomparable, Dios nos da la dignidad de confirmar la obra de nuestras manos. Él toma estos «puñados de neblina» (como lo llama David Gibson) y crea algo que va mucho más allá del alcance de cualquier virus o calamidad. Pero solo mientras vivimos a la luz de la eternidad. Y eso comienza con vivir hoy a la luz de la eternidad. Contar nuestros días comienza con contar este día: estas 24 horas irrepetibles dadas por Dios, llenas de oportunidades para trabajar en el Señor. Aún no hemos ganado un corazón de sabiduría hasta que la eternidad presione en el presente, enseñándonos a vivir el hoy a la luz de lo eterno. Importa poco el tipo de trabajo que tenemos en frente de nosotros hoy: radical o normal, agradable o amargo. Lo que importa es si es que lo hacemos en el Señor. Si lo hacemos, entonces Dios mismo confirmará la obra de nuestras frágiles y moribundas manos. Sí, Él confirmará la obra de nuestras manos.Scott Hubbard © 2020 Desiring God. Publicado originalmente en esta dirección. Usado con permiso.
[1] Nota del editor: esta cifra corresponde al número de personas contagiadas de COVID-19 hasta la fecha de publicación del artículo original en inglés (30 de abril, 2020). Actualmente, la cifra supera los trescientos mil contagiados. [2] Nota del editor: esta cifra corresponde al número de personas fallecidas por COVID-19 en EE. UU. hasta la fecha de publicación del artículo original en inglés (30 de abril, 2020). Actualmente, la cifra supera las 89 000 muertes.


Juana Grey
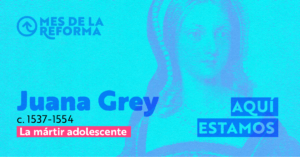 Era el 10 de febrero de 1554, dos días antes de que Juana Grey subiera al cadalso. El capellán católico John Feckenham entra a la celda de Juana en la Torre de Londres con la esperanza de salvar su vida; o eso es lo que él cree. La Reina María (alias «María la Sanguinaria») ya había firmado la orden de ejecución de su prima Juana, pero le envió a su aguerrido capellán para ver si él podría convencerla de volver a Roma antes de su ejecución. Juana tenía alrededor de 17 años.
Sigue un cargado debate: Feckenham, el apologista católico y Juana, la adolescente reformada. Él insistía en que la justificación viene por la fe y las obras; ella se mantuvo firme en que era sola fide. Él aseveraba que el pan y el vino de la Eucaristía eran el mismo cuerpo y sangre de Cristo; ella siguió sosteniendo que los elementos simbolizan la obra salvífica de Jesús. Él afirmaba que la iglesia católica romana tenía autoridad junto con la Escritura; ella insistió en que la iglesia se encuentra bajo la penetrante mirada de la Palabra de Dios.
«Estoy seguro de que nosotros dos nunca nos volveremos a ver [de nuevo]», Feckenham le dice finalmente a Juana, insinuando su condenación. Pero Juana le devuelve la advertencia: «la verdad es que nunca nos volveremos a ver [de nuevo], a menos que Dios cambie tu corazón».
Era el 10 de febrero de 1554, dos días antes de que Juana Grey subiera al cadalso. El capellán católico John Feckenham entra a la celda de Juana en la Torre de Londres con la esperanza de salvar su vida; o eso es lo que él cree. La Reina María (alias «María la Sanguinaria») ya había firmado la orden de ejecución de su prima Juana, pero le envió a su aguerrido capellán para ver si él podría convencerla de volver a Roma antes de su ejecución. Juana tenía alrededor de 17 años.
Sigue un cargado debate: Feckenham, el apologista católico y Juana, la adolescente reformada. Él insistía en que la justificación viene por la fe y las obras; ella se mantuvo firme en que era sola fide. Él aseveraba que el pan y el vino de la Eucaristía eran el mismo cuerpo y sangre de Cristo; ella siguió sosteniendo que los elementos simbolizan la obra salvífica de Jesús. Él afirmaba que la iglesia católica romana tenía autoridad junto con la Escritura; ella insistió en que la iglesia se encuentra bajo la penetrante mirada de la Palabra de Dios.
«Estoy seguro de que nosotros dos nunca nos volveremos a ver [de nuevo]», Feckenham le dice finalmente a Juana, insinuando su condenación. Pero Juana le devuelve la advertencia: «la verdad es que nunca nos volveremos a ver [de nuevo], a menos que Dios cambie tu corazón».
El Dios soberano de Juana Grey
Desde un ángulo, la vida de Juana es una historia de manipulación, de personas poderosas usando a una chica adolescente como un objeto social y político. Sus padres le impusieron un régimen educacional riguroso con la esperanza de que ella pudiera casarse con el heredero al trono de Inglaterra. Cuando esa oportunidad pasó, los Grey se coludieron con el primer ministro del rey para casar a Juana con Guildford Dudley, un hombre al que ella despreciaba. Entonces, al fallecer el rey, un grupo de conspiradores políticos le entregó la corona que le costaría la cabeza a Juana. Un verdadero ángulo hasta cierto punto, como dice Eclesiastés: es la perspectiva bajo el sol sobre Juana Grey. A través de los lentes de la providencia de Dios, aparece una Juana diferente. Una Juana que usó su griego y hebreo para estudiar la Escritura en su lengua original. Una Juana que fue enviada a la corte de Enrique VIII para concretar un noviazgo, solo para conocer a Jesús por medio del testimonio cristiano de la Reina Catalina Parr. Finalmente, una Juana que enfrentó el juicio, el encarcelamiento y la decapitación con las mismísimas palabras de Dios en sus labios. Esta segunda perspectiva no es un intento de hagiografía o de ponerla en un pedestal. Los relatos nos cuentan que Juana pudo haber sido muy obstinada. La perspectiva simplemente reconoce que el Dios de José aún entreteje redención por medio de parientes maquinadores y celdas solitarias. «Ustedes pensaron hacerme mal», Juana pudo haberle dicho a muchas personas, «pero Dios lo cambió en bien» (Gn 50:20).La celda de la Torre
Juana Grey ascendió al trono a regañadientes el 10 de julio de 1553 y lo dejó con gusto el 19 de julio de 1553, cuando María reunió un ejército para deponer a su prima, la reina. Por lo tanto, Juana a menudo es recordada por muchos como la reina de los nueve días. El 7 de febrero de 1554, María firmó la sentencia de muerte que llevaría a Juana al cadalso justo cinco días después. Además de discutir con Feckenham, Juana pasó sus últimos días preparando un breve discurso para su ejecución y unos últimos comentarios. Dentro de su Nuevo Testamento en griego, ella le escribió a su hermana menor, Catalina:Este es el libro, amada hermana, de la Ley del Señor. Es su testamento y última voluntad, que Él nos dejó como legado a nosotras las desdichadas, que te llevará por el camino del gozo eterno… Mientras toco mi muerte, regocíjate como yo lo hago, buena hermana, en que seré liberada de esta corrupción y se me vestirá de incorrupción. Pues estoy segura de que al perder la vida mortal, gano una inmortal.
En el cadalso
La mañana del 12 de febrero llevó a Juana al muro de la Torre Blanca central, donde una pequeña multitud y un verdugo esperaban su llegada. Al dirigirse hacia los espectadores, Juana anunció: «Sin duda, no busco ser salvada por ningún otro medio más que solo por la gracia de Dios, en la sangre de su único Hijo Jesucristo». Entonces se arrodilló y recitó el Salmo 51: «Ten piedad de mí, oh Dios...». Una vez que sus ojos fueron vendados, Juana buscó a tientas su camino al cadalso donde sería ejecutada y puso su cabeza en la ranura. El último sonido que la multitud escuchó antes de que el hacha chocara con un ruido sordo en el cadalso fue la voz de Juana de diecisiete años orando: «Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu». Así terminó la vida de Juana Grey, la mártir adolescente.Scott Hubbard © 2017 Desiring God. Publicado originalmente en esta dirección. Usado con permiso.


Hugh Latimer y Nicholas Ridley
Latimer, el predicador
Latimer, nació cerca de 1485, pasó los primeros 30 años de su vida como un católico entusiasta (o, en sus palabras, como «un obstinado papista»). «Era un obstinado papista como lo era cualquier persona en Inglaterra», escribió, «puesto que cuando tuve que hacer mi licenciatura en divinidad, mi discurso entero giró en contra de Felipe Melanchthon [la mano derecha de Lutero]». Sin embargo, poco después del discurso contra la Reforma de Latimer, un joven teólogo de Cambridge llamado Thomas Bilney se acercó a él con una petición. ¿Latimer le permitiría a Bilney explicarle en privado su propia fe reformada? Latimer estuvo de acuerdo, y desde ahí en adelante él «comenzó a olfatear la Palabra de Dios y abandonó a los doctores en teología y tales tonterías». Latimer comenzó a recolectar las flechas que él le había estado lanzando a la Reforma y comenzó a apuntar el arco en dirección opuesta. A lo largo de las próximas décadas, él se distinguió como un ferviente predicador reformado, a veces disfrutando del favor de Enrique VIII; en otros momentos, temiendo su persecución (dependía del ánimo del rey). Quizás los años más fructíferos del ministerio de Latimer vinieron bajo el corto reinado de Eduardo VI, de 1547 a 1553. A pesar de su edad, Latimer ayudó al arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, en la reforma de la iglesia inglesa y también predicó como un hombre que no podía dejar de hacerlo. Según J. C. Ryle: «probablemente, ninguno de los reformadores sembró las semillas de la doctrina protestante con tanta sabiduría y eficacia entre la clase media y baja como Latimer». Luego, en 1553, la reina María llegó al poder, y Latimer fue enviado a una celda en la Torre de Londres.Ridley, el erudito
Ridley, casi veinte años menor que Latimer, nació cerca del 1502, cerca del límite con Escocia. A lo largo de las cinco décadas posteriores, él se convertiría en uno de los intelectuales más perspicaces de Inglaterra, llegó incluso tan lejos que memorizó las cartas del Nuevo Testamento (en griego). Después de asistir a Pembroke College en Cambridge en sus años de adolescencia, Ridley continuó sus estudios en Francia, donde probablemente se encontró con las enseñanzas de la Reforma. A diferencia de Latimer, Ridley no dejó un registro claro de su paso del sacerdocio católico a la predicación reformada. Sin embargo, sí sabemos que él firmó el decreto de 1534 contra la supremacía papal, que aceptó el cargo de capellán de parte del arzobispo Cranmer tres años después y que renunció a la doctrina católica de la transubstanciación en 1545. Cuando llegó a ser obispo de Londres en 1550, él reemplazó los altares de piedra en las iglesias de Londres por tablas de madera planas. Según Ridley y los reformadores, la Comunión era un banquete espiritual, no un sacrificio. Las capacidades académicas de Ridley lo llevaron rápidamente de un cargo de prestigio a otro, incluso bajo el reinado caprichoso de Enrique VIII. Desde Canterbury a Westminster, a Soham, a Rochester, a Londres, Ridley estudió, predicó y, una vez que Eduardo VI ascendió al trono, se dedicó a las reformas de Cranmer. Pero entonces la reina María llegó al poder, y Ridley se unió a Latimer en la Torre.La vela de Inglaterra
En octubre de 1555, después de pasar dieciocho meses en la celda de la torre, Latimer y Ridley se juntaron en una estaca en Oxford. Latimer con un hábito y una capucha, y Ridley con su toga de obispo, los dos hombres hablaron y oraron juntos antes de que un herrero los atara al madero. Ridley fue el primero en fortalecer a su amigo: «Ten buen corazón, hermano, puesto que Dios mitigará la furia de la llama o nos fortalecerá para soportarla». A medida que el montón de palos comenzaba a incendiarse debajo de ellos, Latimer tuvo su turno. Alzó la voz para que Ridley pudiera oírlo, y clamó: «ten consuelo, maestro Ridley, ten valor; encenderemos este día una luz como una vela en Inglaterra, que por la gracia de Dios, confío que nunca se apagará» Tres años después, María I murió y el reino fue traspasado a su media hermana, Isabel, una reina protestante. Y la vela de Latimer y Ridley estalló para pasar a ser una antorcha.Scott Hubbard © 2017 Desiring God. Publicado originalmente en esta dirección. Usado con permiso.


La gracia no es una cosa
Bendecido en el Amado
A pesar de todas las diferencias entre legalistas y antinomianos, ambos tienen una similitud sorprendente: tratan a la gracia como algo que Dios da, y no como el regalo de Dios de sí mismo. Tal como Michael Reeves escribe:Cuando los cristianos hablan de Dios dándonos «gracia» ...rápidamente podemos imaginarnos que la gracia es un tipo de mesada espiritual que Él reparte. Incluso la antigua explicación de que la «gracia» es las riquezas de Dios a costa de Cristo [del inglés God’s Riches At Christ’s Expense, usando la palabra en inglés grace como un acrónimo] la puede hacer parecer como algo que Dios da.Entonces, ¿qué es la gracia? Reeves continúa diciendo: «La palabra gracia es realmente una forma abreviada de hablar de la bondad personal y misericordiosa en que Dios se da a sí mismo» (Delighting in the Trinity [Deleitándose en la Trinidad], 88). En la Escritura, la gracia de Dios nunca va separada del Dios de gracia y, de manera especial, del Dios-Hombre de gracia, Jesucristo. Ambos están tan entrelazados que Pablo llama a la venida de Cristo la venida de la gracia (Tit 2:11). Por lo tanto, toda gracia nos llega «por medio» de Cristo (Ro 1:4-5), «en» Cristo (2Ti 1:9) o, como dice Juan, «de su plenitud» (Jn 1:16). Quizás Pablo la describe de la manera más excelente cuando dice:
En amor [el Padre] nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el Amado (Ef 1:4-6 [énfasis del autor]).La gracia llega «en el Amado» de ningún otro lugar. La gracia es la savia de la Vid verdadera, es la calidez de la Luz verdadera, es el afecto del Novio verdadero. En otras palabras, cuando Dios nos da gracia, nos da a Cristo.
Salvos solo por gracia
¿Qué tiene que ver esto con el legalismo y el antinomianismo? Todo, si tenemos ojos para ver. El legalismo y el antinomianismo prosperan solo cuando separamos la gracia de Cristo de Cristo mismo. Solo cuando tratamos la gracia como «algo» abstracto, es que podemos imaginar que es suficiente para esto, pero no para aquello: para algo de justicia, pero no para toda justicia; para perdón, pero no para santidad. Pero si la gracia llega en el Amado, entonces la gracia nos da salvación plena, justificándonos con su justicia, santificándonos con su santidad, y glorificándonos con su gloria. Como un río caudaloso que avanza hacia nosotros desde la eternidad, la gracia nos lleva a todo lo que Cristo es y todo lo que ha hecho, abalanzándonos desde la salvación pasada a la salvación futura.Justificados por gracia
Muchos que batallan con el legalismo saben cómo hablar el lenguaje de la gracia. Sin embargo, tal como Ferguson lo demuestra tan poderosamente, «donde abunda el lenguaje de la gracia, es posible que la realidad del legalismo abunde aún más»[1] (El Cristo completo, 91). Tal vez podamos recitar las cinco solas, renunciar a la idea de que las obras producen justicia, y decir con el apóstol: «[...]por gracia ustedes han sido salvados» (Ef 2:8). Sin embargo, todo el tiempo, podemos estar escuchando el bajo susurro interior que nos dice que esta gracia no es suficiente para nosotros. No llegamos a decir que nuestras buenas obras nos justifican junto con la gracia de Dios, pero podemos pensarlo. Como resultado, nos sentimos justificados por Dios solo cuando nos sentimos bien delante de Él: cuando sabemos que estamos cumpliendo con nuestra lectura bíblica, con evangelizar a otros, y realizando otros deberes de obediencia con al menos alguna satisfacción. Sin embargo, cuando Dios nos da gracia, nunca deberíamos preguntarnos si su gracia será suficiente para nuestra justificación. Esa manera de pensar trata la gracia como una cosa, como dinero para pagar el precio de la entrada al Reino. Pero si tenemos algo de gracia, entonces la tenemos en unión con Jesucristo. Y si estamos unidos a Cristo, entonces tenemos todo lo que Él tiene y todo lo que Él es. En Él, tenemos justificación (1Co 1:30), redención (Ef 1:7), adopción (Ro 8:16-17), todo lo que necesitamos para que el favor de Dios repose sobre nosotros para siempre. Cuando creemos en Jesús, no se nos «da» una cierta cantidad de gracia de Él y luego esperamos que sea suficiente para nuestra justificación. No, por la fe «de Cristo [nos hemos] revestido» (Ga 3:27) de tal manera que ahora, aun cuando nos sintamos muy avergonzados de nuestro pecado, su justicia nos cubre como un manto (Is 61:10).Santificados por gracia
La gracia verdadera de Dios es el remedio para nuestras tendencias legalistas. También es el remedio para nuestras inclinaciones antinomianas. Porque si la gracia nos une a Cristo, entonces no podemos disfrutar solo de una parte de Él: no podemos abrazarlo para justificación sin también abrazarlo para santificación. Todo lo que Cristo es en su perfecta humanidad, tiene que hacerse nuestro, incluida su santidad. Pocos pasajes destruyen nuestras ideas unidimensionales de la gracia como Romanos 6 lo hace. Después de destacar que la gracia nos llega en la justificación (Ro 5:15-21), Pablo anticipa la pregunta antinomiana: «¿Qué diremos, entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? ¡De ningún modo!» (Ro 6:1-2). ¿Y por qué? Porque cuando Cristo murió bajo la maldición del pecado, nos sepultó junto con Él (Ro 6:2, 10-11), y cuando Cristo resucitó del dominio del pecado, nos tomó de la mano y nos liberó (Ro 6:4-5, 8). De ahí las palabras victoriosas: «Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley sino bajo la gracia» (Ro 6:14, NVI). Si la gracia es solo perdón, entonces las palabras de Pablo suenan vacías. Pero la gracia es más que perdón. «La gracia es poder, no solo perdón», escribe John Piper. Así es, y no cualquier poder sino el mismo poder que latió en las venas de Jesús cuando salió de la tumba. La santidad se mueve con la fuerza de la resurrección. Alguien podría preguntar: «si hacemos que la santificación sea necesaria en la vida cristiana, ¿no nos estamos yendo hacia el legalismo?». No, no nos estamos yendo hacia el legalismo; más bien nos estamos rindiendo a la gracia. Aunque la santificación involucra nuestro esfuerzo total, es un don de la gracia tanto como la justificación. Podemos esforzarnos y luchar por la santidad; podemos incluso cortarnos una mano o sacarnos un ojo. Pero a cada paso, Cristo nos enseña a decir: «[...] aunque no yo sino la gracia de Dios en mí» (1Co 15:10).Glorificados por gracia
Nadie es justificado en Cristo si no es también santificado en Cristo y nadie es santificado en Cristo si no es también glorificado en Cristo. Desde el momento en que Dios nos une a Jesús, la gloria comienza lentamente a crecer en nosotros: primero la semilla, luego el tallo, luego el botón. «Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria» (Col 3:4). En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, el botón florecerá en toda su plenitud. En Cristo, la gracia no solo llena y cubre nuestro pasado (en la justificación) e impregna nuestro presente (en la santificación), sino que también adorna nuestro futuro. Por eso Pedro escribe: «[...] pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo» (1P 1:13 [énfasis del autor]). La gracia llegó con la primera venida de Cristo, trayendo justicia y santificación (Tit 2:11; 3:5-7). Y la gracia llegará con la segunda venida de Cristo, trayendo glorificación. Y, ¿qué sucederá entonces? Jesús «[...]transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria[...]» (Fil 3:21). «[...] Todos seremos transformados» (1Co 15:51). En todos los sentidos posibles, «[...] seremos semejantes a Él [...]» (1Jn 3:2). Sin embargo, aun cuando nuestra conformidad con Cristo esté completa, el río de la gracia seguirá fluyendo. A medida que caminemos resucitados en el cielo nuevo y la tierra nueva, nuestra glorificación será el telón de fondo para que Dios muestre a través de todas las edades venideras, «las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús» (Ef 2:7). Cada latido de nuestros corazones glorificados hará resonar la gracia de Aquel que se unió a nosotros en la tumba para que pudiera llevarnos a la gloria.Ninguna otra fuente
La gracia, por tanto, no es una cualidad abstracta que podemos poseer separados de Cristo. Solo hay una clase de gracia: «La gracia del Señor Jesucristo [...]» (2Co 13:14), la gracia que fluye libremente «[...] en el Amado» (Ef 1:6). Si pudiéramos imaginar la gracia menos como una sustancia espiritual y más como una Persona gloriosa, nuestra propia renovación espiritual podría estar muy cerca. No solo estaríamos protegidos del legalismo y del antinomianismo sino que también nuestros corazones estarían más tranquilos y serenos en la presencia de nuestro majestuoso Cristo. En lugar de buscar sin cesar nuestra justificación en el interior, contemplaríamos su justicia. En lugar de apoyarnos en estrategias espirituales para nuestra santificación, dependeríamos de su resurrección. Y en lugar de poner nuestra esperanza en un cielo no muy claro para nuestra glorificación, pondríamos nuestra esperanza en su gloriosa venida. Como nos aconseja Juan Calvino: «[...] puesto que todos los tesoros y todos los bienes están en él, hemos de beber de esa fuente y no de otra para hallar satisfacción» (Institución de la religión cristiana, 2.16.19). Así es, bebamos hasta saciarnos de Cristo y solo de Cristo, pues la gracia no tiene otra fuente.Scott Hubbard © 2020 Desiring God. Publicado originalmente en esta dirección. Usado con permiso. Traducción: Marcela Basualto
[1] N. del T.: Traducción propia.


Planifica para ser interrumpido
Creo que cada partícula de polvo que danza en el rayo de luz no mueve un átomo más o menos de lo que Dios desea; que cada partícula de espuma que bate contra el barco de vapor tiene su órbita lo mismo que el sol en el cielo; que el tamo que es echado al aire por mano del aventador es conducido como las estrellas en sus órbitas («La providencia de Dios»).Sin embargo, ¿adónde van nuestras celebraciones (o las mías, al menos) cuando Dios, en su providencia, dispone las partículas de su universo en contra de nuestros planes para el día? ¿Cuando nuestra computadora se amotina o nuestro hijo pequeño llama la atención de todo el almacén o nuestro colega nos critica duramente en medio de nuestra brillante productividad? Demasiado a menudo, mi respuesta interna equivale a lo siguiente: «las partículas de polvo podrían estar sujetas al gobierno de Dios, pero esto debe haberse escapado de su soberanía». No obstante, el Dios que es soberano sobre nuestra salvación también es soberano sobre nuestras agendas, lo que incluye todas las interrupciones.
Fe, no eficiencia
No podemos decir que Dios nos ha dejado sin preparación para tales interrupciones. La historia de la redención de la Escritura no da la impresión de que la eficiencia sea uno de los valores principales de Dios. Si lo fuera, la trama de la Biblia sería mucho más clara (y mucho menos interesante). Una y otra vez, Dios le da a su pueblo algún trabajo importante que hacer (trabajo que podríamos imaginar que es demasiado importante como para retrasarnos en hacerlo) y luego lo manda a confiar en Él por medio de la interrupción. Él le dijo a Nehemías que construyera una muralla alrededor de Jerusalén, y luego Él permitió que una multitud de enemigos interrumpiera el trabajo por un tiempo (Neh 4:7-14). Él llamó a Jeremías para que profetizara en Judea y luego ordenó que lo arrojaran a una cisterna (Jer 38:1-6). Él comisionó a Pablo a predicar el Evangelio a los gentiles, y luego hizo que fuera a parar a una celda en la cárcel (Fil 1:12-13). No me alcanzará el tiempo para hablar de la espera de José en Egipto, de las peleas de David con Saúl o de las multitudes que interceptaron a Jesús mientras se dirigía a otro lugar. ¿Qué interpretamos de tales retrasos soberanos? Aparentemente, como escribe Jon Bloom: «Dios no está tan interesado en nuestra eficiencia como lo está en nuestra fe». Regularmente, incluso inconscientemente, andamos en nuestros días con la eficiencia de nuestra agenda: doblar la ropa, escribir un artículo, cocinar la cena, preparar el estudio bíblico e ir a la cama sin una tarea pendiente. Sin embargo, la agenda de Dios para nosotros no es eficiencia, sino fe, pues «sin fe es imposible agradar a Dios [...]» (Heb 11:6). Queremos avanzar en nuestras tareas sin interrupciones; Él quiere que confiemos en Él en cada interrupción. Por tanto, regularmente, incluso diariamente, Él interrumpirá nuestros planes.Falsas interrupciones
Así que la fe, no la eficiencia, es la principal agenda de Dios para nosotros cada día. A medida que pensamos en cómo podríamos prepararnos para las interrupciones diarias que Él envía en nuestro camino, haríamos bien en tener una aclaración en mente: no debemos recibir cada interrupción como una interrupción santa (como una ineficiente interrupción enviada por Dios para santificarnos). No todas las interrupciones son iguales. Para muchos de nosotros hoy, la interrupción es el aire que respiramos. Apenas podemos tener quince minutos sin que nuestro teléfono vibre, nuestro correo electrónico se llene, nuestro calendario nos recuerde un evento, nuestras aplicaciones de noticias se actualicen, nuestras redes sociales notifiquen. Nos hemos acostumbrado a una mente fragmentada por la tecnología. Sin duda, muchos de nosotros nos hemos acostumbrado más, pues disfrutamos el cuarto de hora (o más) de shot de dopamina que nos dan nuestros teléfonos inteligentes. Si nos separamos de nuestras pantallas por una tarde, podríamos inquietarnos como alguien con síndrome de abstinencia. Interrupciones como estas rara vez santifican; es más, regularmente hacen lo opuesto. En lugar de impulsarnos hacia las vidas de los prójimos que están a nuestro alrededor en ese momento (Mt 22:39), nos atraen para poner nuestra mejor atención en otro lugar. En lugar de reducir la velocidad para escuchar (Stg 1:19), nos entrenan en las lamentables artes de deslizar, mirar superficialmente y realizar «multitareas». En lugar de invitarnos a llevar nuestras cargas a Dios (1P 5:6-7), regularmente alimentan la ansiedad de bajo nivel. No obstante, demasiado a menudo, me molesta la interrupción de mi vecino de la casa de al lado, pero disfruto la de mi canal de noticias de las redes sociales. De todas maneras, ciérrale la puerta a tales interrupciones. Apaga las notificaciones durante el día. Decide cuán a menudo revisarás tu correo electrónico. Cuando te vayas a acostar (o mejor, mucho antes de que lo hagas), pon tu teléfono en modo nocturno también. Lo que sea necesario, cultiva una mente calmada y enfocada que esté lista para recibir interrupciones reales.Un suficiente margen para amar
Más allá de librarnos de las falsas interrupciones, podríamos considerar otro paso práctico hacia aceptar las interrupciones que Dios envía: dejar un suficiente margen en tu agenda para amar. El margen es un espacio en blanco en nuestros calendarios y en nuestras listas de quehaceres: las partes vacías no planificadas del día que están disponibles para lo inesperado. Quizás las interrupciones nos frustran a algunos de nosotros porque simplemente no tenemos margen. A veces pongo una cita o tarea sobre otra, lo que provoca que corra entre una responsabilidad y otra con poco espacio para respirar entremedio, y sin espacio para interrupciones. Tal planificación (al menos para la mayoría de nosotros, la mayoría del tiempo) refleja una cantidad casi ridícula de orgullo desmesurado, como si esperara que los minutos marcharan según mi buena voluntad. Piensa en cómo Jesús vivió. Por más llena que estuviera su agenda, Él nunca estaba tan ocupado para no poder tardarse un par de minutos en el camino. ¿Alguna vez has notado cuán a menudo fue interrumpido? ¿Cuán a menudo un discípulo o un extraño se interpuso (Lc 12:13)? ¿Cuán común era que alguien al borde del camino clamara por ayuda (Mr 10:46-48)? ¿Incluso cuán frecuente eran invadidas sus comidas por las necesidades de un prójimo (Lc 7:36-38) ¿Y alguna vez has notado que Jesús nunca se puso nervioso ni tenía prisa? Cuando el Hijo de Dios anduvo entre nosotros, Él fue perfecto en paciencia. Y no sólo porque era el Hijo de Dios, sino porque también era saludable y sanamente realista respecto a esperar interrupciones y dejar suficiente espacio en su vida para amar a su prójimo. ¿Cuántas veces nos hemos irritado por las interrupciones porque, al contrario de Jesús, no teníamos espacio en nuestra agenda para ellas? En ese caso, el arrepentimiento significa más que rogar a Dios por paciencia; también significa planificar más espacio en nuestras agendas. Quienes confían profundamente en la soberanía de Dios aprenden a dejar suficiente margen en sus días para interrupciones soberanas. Puesto que la fe no sólo depende de Dios cuando llegan las interrupciones; también planifica para ellas antes de que lleguen. Deja en blanco áreas del día y de la semana y sobre el resto escribe: «Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello» (Stg 4:15).Planes mucho mejores
Incluso una mente enfocada y una agenda con márgenes no nos preparará para cada interrupción. Muchas de las que aparecerán en nuestro camino se sentirán inconvenientes e inoportunas. En esos momentos, haremos bien en dar un paso hacia atrás, contener la respiración, orar y recordar todo el bien que Dios nos envía por medio de las interrupciones. Piensa en grande por un momento. ¿Dónde estaríamos si Dios no hubiese interrumpido a Abraham en Harán, a Moisés en Madián, a David entre los rediles, a María en la inocencia de su compromiso, a Pedro en su bote pesquero, a Pablo de camino a Damasco? ¿Y dónde estarías tú si Él no hubiese interrumpido tu vida; si Jesús no hubiera invadido tu cómoda rebeldía ni te hubiera llamado a arrepentirte y a creer? Una vez que Dios pone nuestra vida patas arriba, Él no dejará de usar las interrupciones (grandes o pequeñas) para nuestro bien. Por medio de ellas, Él corrige nuestro orgullo, reduce nuestra velocidad, abre nuestros ojos, nos inclina hacia la dependencia y nos enseña a confiar. Él nos recuerda que Él no va tras nuestra máxima eficiencia, sino que al contrario a nuestra máxima conformidad a Cristo, quien nunca estuvo demasiado ocupado, demasiado preocupado o demasiado impaciente para ser interrumpido. Si sabemos todo lo que Dios hace por medio de las interrupciones, podríamos hacer más que evitarlas: después de que hayamos planificado lo mejor que podamos, podríamos incluso orar para que Él se complazca en interrumpirnos con sus mejores y perfectos planes.Scott Hubbard © 2020 Desiring God. Publicado originalmente en esta dirección. Usado con permiso.


Cuando mi corazón está frío
¿Qué es la meditación?
Actualmente, la forma más común de meditar es sentarse o arrodillarse por un tiempo determinado, prestando atención a la inhalación y a la exhalación. La mente participa, pero no en forma muy activa. La meditación bíblica, en cambio, requiere más pensamiento y sensibilidad que postura y respiración. Y lo más importante, la meditación bíblica no se enfoca en nuestra respiración, sino en la de Dios: nos entregamos, con rigurosa reflexión, a su Palabra exhalada, hasta que nuestros corazones vuelvan a avivarse. Tim Keller, al resumir a John Owen, nos ofrece una descripción concisa y útil de lo que es la meditación:La meditación es procesar una verdad y luego aplicar esa verdad hasta que sus ideas lleguen a ser «grandes» y «dulces», conmovedoras, y hasta que la realidad de Dios se sienta en el corazón» (La oración, 171).La definición de Keller encuentra su expresión clásica en el Salmo 1, el pasaje por excelencia de la Escritura sobre la meditación. Aquí el salmista procesa la verdad llenando su mente con «la ley de Dios» en lugar del «consejo de los impíos» (Sal 1:1-2). Piensa una y otra vez, durante momentos específicos y también «de día y de noche» (Sal 1:2), concentrando toda su energía en entender la verdad revelada de Dios. El salmista también aplica la verdad, forzándola a entrar en su alma hasta que la Escritura se vuelve la savia que recorre cada rama (Sal 1:3). No sólo entiende la Palabra de Dios, sino que también la saborea: «[…] en la ley del Señor está su deleite […]» (Sal 1:2 [énfasis del autor]). La verdad llega a ser grande y dulce para él, desplazando otros placeres que lo rodean (Sal 1:1). Finalmente, después de haber procesado la verdad en su mente y de haberla aplicado en su corazón, la verdad se desarrolla a sí misma en su vida y esto lo pone en un camino de prosperidad espiritual, que es el preludio de un día feliz de juicio (Sal 1:4-6). No es de sorprender que sea «bienaventurado» (Sal 1:1) e inmensamente feliz en el Dios que pronuncia palabras tan maravillosas.
¿Por qué debemos meditar?
El Salmo 1 ya nos ha ofrecido varias razones por las que debemos meditar. La meditación enciende y deleita nuestros corazones (Sal 1:2). La meditación nos protege del destino de los impíos (Sal 1:1, 5). La meditación nos hace fuertes y fructíferos como árboles plantados junto a ríos (Sal 1:3). Sin embargo, el primer versículo del próximo salmo también nos ofrece otra razón convincente. El Salmo 2, que registra la furia inútil de los incrédulos en contra del rey ungido de Dios, comienza diciendo: «¿Por qué se sublevan las naciones, y los pueblos traman cosas vanas?» (Sal 2:1). Sorprendentemente, como lo observa Derek Kidner, la palabra en hebreo que se usa aquí para tramar es la misma palabra para meditar en el Salmo 1:2. El hombre bienaventurado medita; también lo hacen las naciones impías así como todos los demás. Meditaremos de una manera u otra: si no lo hacemos en la Palabra de Dios, lo haremos en palabras provistas por nuestra carne, el mundo o el diablo. En un mundo como el nuestro, la meditación piadosa es una forma de resistencia, una reconquista y renovación de una mente que una vez se rebeló contra Dios. Kidner escribe sobre el Salmo 1: «La mente es el primer baluarte en ser defendido en el versículo 1 y es tratada como la clave de acceso hacia la totalidad del hombre [...]. Lo que sea que forme realmente el pensamiento del ser humano, moldea su vida» (Salmos 1-72, 64)[1]. En otras palabras, cuando capturas la mente, capturas al hombre.¿Cómo meditamos?
Entonces, en la práctica, ¿cómo podemos meditar? ¿Qué pasos podemos dar, con la ayuda de Dios, para procesar y aplicar su verdad de manera que sean las palabras de Dios las que nos formen en lugar de las de los hombres? Considera una modesta estrategia: prepara tu mente y corazón, haz una pausa y reflexiona, y luego repítela a tu corazón. A estos pasos también podemos agregar la breve pero necesaria precuela de elegir un lugar y un momento, probablemente como parte de nuestra lectura bíblica diaria. Aunque la meditación no es sólo un acto discreto, sino también un estilo de vida («de día y de noche»), este estilo de vida se desarrolla en esos momentos habituales e ininterrumpidos (incluso a diario) que pasamos en meditación enfocada. Para algunas personas, puede que estos momentos sean escasos, pero aquellos que hacen los sacrificios necesarios para tener aunque sea breves períodos de meditación, encontrarán beneficios más que suficientes para compensar sus pérdidas. Después de haber elegido un lugar y un momento, estamos listos para preparar nuestras mentes y corazones.1. Prepara tu mente y corazón
John Owen describe una experiencia familiar en la meditación: «Comencé a pensar en Dios, en su amor y gracia en Cristo Jesús, en mi deber hacia Él; y ¿dónde me encuentro ahora en cuestión de minutos? En los confines de la tierra» (Works of John Owen [Obras de John Owen], 7:382)[2]. La meditación en el amor de Dios puede transformarse rápidamente en meditaciones sobre el almuerzo, sobre los quehaceres diarios o sobre los correos electrónicos. Parte de nuestra preparación es saber que encontraremos dificultades. La meditación requiere el tipo de determinación espiritual que dice: «Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos» (Sal 119:15). El salmista fijó los ojos de su mente en la Palabra de Dios, negándose a mirar los objetos brillantes a su alrededor. Fijó su atención, bloqueó las puertas a toda distracción y desechó todo pensamiento intruso. Y cuando descubrió a su mente distrayéndose y a su mirada deambulando, el salmista no desistió ni se dio por vencido, más bien tomó estos pensamientos erráticos y volvió a fijar su mirada. Más que eso, el salmista ora. Su experiencia pasada y presente revelan su insuficiencia para meditar. Por eso él ruega: «Abre mis ojos», «Vivifícame», «Hazme entender», «Ensancha mi corazón», «Enséñame», «Hazme andar», «Inclina mi corazón», «Aparta mis ojos» y así sucesivamente (Sal 119:18, 25, 27, 32, 33, 35-37). Quienes intentan meditar sin orar no solo rechazan la armadura de Saúl, sino también la honda de David, desarmados luchan solos contra el Goliat de la distracción. Los meditadores maduros han aprendido a no desmayar a la primera tentación de distraerse (o a la décima) y también a no sólo confiar en su propia determinación.2. Haz una pausa y reflexiona
La meditación no es lo mismo que la lectura bíblica. La lectura bíblica nos coloca bajo las estrellas, en cambio la meditación nos invita a usar el telescopio para estudiar a Orión o a Sirio. La meditación comienza cuando hacemos una pausa en alguna gloria en particular y comenzamos a reflexionar. Quizás esta gloria nos hizo detenernos justo en la mitad de nuestra lectura bíblica o quizás nos hizo devolvernos a ella al terminar el pasaje; en ambos casos comenzamos a procesar esta gloria específica: buscándola, examinándola, observándola y entendiéndola. Procesar una verdad puede tomar una gran cantidad de formas. Si recién hemos terminado de leer el Salmo 1 y queremos meditar en la primera parte del versículo 2 («Y en la ley del Señor está su deleite»), podríamos, por ejemplo, escribir el versículo lentamente. O podríamos leer el versículo en forma reiterada, enfatizando una palabra diferente cada vez: «Y en la ley del Señor está su deleite»; «Y en la ley del Señor está su deleite […]». O podríamos forzarnos a hacernos preguntas: ¿cómo se relaciona «la ley del Señor» con «el consejo de los impíos» en el versículo 1? ¿Por qué dice el salmista que su deleite está en la ley del Señor en lugar del Señor mismo? No temas hablar en voz alta. La palabra meditar conlleva la idea del habla; de ahí que los traductores a veces la traducen como hablar, proferir o murmurar (Sal 35:28; 37:30; Is 8:19). Es por eso también que Dios le dice a Josué: «Este libro de la ley no se apartará de tu boca» (Jos 1:8 [énfasis del autor]). Así que intenta también hablar la Palabra de Dios porque, al menos, te puede ayudar a enfocar tu atención.3. Repítela a tu corazón
Algunos pueden estar tentados a detenerse aquí. Pero procesar una verdad es solo parte de la meditación, porque un corazón que entiende la Palabra de Dios aún puede sentirse frío respecto a ella; puede experimentar luz, pero sin calor. Por tanto, después de procesar y aplicar una verdad debemos repetirla a nuestros corazones. Es probable que decir «predícate a ti mismo» suene como una aplicación trillada. Puede ser que estemos muy familiarizados con la idea, pero me pregunto si ha sido realmente puesta en práctica o si, tal vez, se intentó un par de veces y luego se dejó a un lado. En cualquier caso, uno de los métodos más poderosos para repetirnos la verdad de Dios en el corazón es predicándotela. Tal como Richard Baxter escribió: «“[debemos] imitar al predicador más poderoso que [hemos] escuchado”» (En pos de los puritanos y su piedad). ¿Cuántas veces te paras en el púlpito de tu alma durante tus devocionales? ¿Qué tan a menudo tomas una verdad y juegas el papel de un profeta o salmista, no para otros, sino para ti mismo? ¿Con cuánta frecuencia reprendes tu propia incredulidad, le declaras la inamovible verdad de Dios a tus fluctuantes sentimientos y te esfuerzas por predicarle fuego a tu frío corazón?«Meditaré»
La meditación no es sólo para cristianos ardientes y fervorosos, sino también para los que saben que no lo son. La meditación es para aquellos que, como el autor del Salmo 119, pueden decir: «Me he descarriado como oveja perdida […]» (Sal 119:176), ya sea por un día, una semana o un mes. El mismo salmista, quien era propenso a divagar, le dice cuatro veces a Dios y a sí mismo: «Meditaré» (Sal 119:15, 27, 48, 78). Meditaré porque sé que mi corazón necesita calor. Meditaré porque sé con cuánta facilidad me descarrío. Meditaré porque necesito ver su gloria. Meditaré porque solo Él puede reavivar mi deleite. Bienaventurados, ¡felices!, aquellos que dicen lo mismo (Sal 1:1-2).Scott Hubbard © 2021 Desiring God. Publicado originalmente en esta dirección. Usado con permiso. Traducción: Marcela Basualto.
[1] N. del T.: traducción propia.
[2] N. del T.: traducción propia.


Señor, haznos diligentes y desesperados
No es posible encontrar santidad fuera de los medios de gracia del Espíritu; por lo tanto, debemos ser diligentes en su uso.
No es posible encontrar santidad en los medios de gracia en sí; por lo tanto, debemos estar desesperados de que el Espíritu obre a través de ellos.
Diligencia y desesperación: estas son las posturas que honran a los medios de gracia del Espíritu. Y de acuerdo a su diseño, son nuestra única esperanza para tener verdadera santidad.Señor, haznos diligentes
Algunos de nosotros vacilamos en asociar la obra santificadora del Espíritu con una palabra como diligencia. Podemos ser propensos a pensar en el ministerio del Espíritu en términos de espontaneidad y flexibilidad, no de disciplina y diligencia. Sin embargo, a menos que leamos la Biblia atentamente, oremos fervientemente y nos congreguemos para adorar regularmente, la santidad que proviene del Espíritu no será nuestra. En otras palabras, sin diligencia no hay santidad. La descripción bíblica del cristiano que está creciendo bulle con actividad y esfuerzo. Un cristiano de este tipo no solo lee la Biblia cuando puede, sino que aspira a meditar en ella «de día y de noche» (Sal 1:2), considerando la Palabra (2Ti 2:7), dando oído a la Palabra (Pr 2:2), atesorando la Palabra (Sal 119:11). No ora por algunas cuantas peticiones inciertas camino al trabajo, sino que procura «persever[ar] en oración» (Col 4:2), dedicando toda su mente a este cometido (1P 4:7) e intercediendo intensamente en favor de él mismo y de los demás (Col 4:12). No solo se reúne con la iglesia únicamente cuando su horario se lo permite, sino que él exhorta (y es exhortado) «cada día» (Heb 3:13), «no dejando de congregar[se]» con sus hermanos y hermanas (Heb 10:25). Así como ninguna ramita se desplaza río arriba, ningún cristiano puede avanzar hacia la santidad por sí solo. La carne es demasiado débil; el diablo, demasiado engañoso; y el mundo, demasiado atractivo. Cuando se trata de santidad, el Espíritu nos da hoy el mismo mandamiento que dio hace dos mil años: Busquen (Hebreos 12:14).Hábitos santos
Por supuesto que a veces nuestros esfuerzos por obtener santidad no nos parecen tales en absoluto. Sentimos que somos llevados por el Espíritu y que Él nos llena de un poder que nos hace menospreciar el pecado e ir a los medios de gracia con gozo. Estas experiencias son preciosas. Pero pueden llevarnos por mal camino si esperamos que la senda de la santidad siempre nos parezca como volar con alas de águila. La realidad es que gran parte de nuestro progreso hacia la santidad exige esfuerzos dolorosos y minuciosos –aunque no sin alegrías–, y llevados por una fe tenaz que se aferra a la promesa de Dios. J. I. Packer nos ofrece el realismo que muchos de nosotros necesitamos escuchar: «La enseñanza sobre la santidad que pasa por alto la persistencia disciplinada en el buen hacer que forma hábitos santos es débil por tanto; la formación del hábito es la manera habitual de dirigirnos en la santidad» (Caminar en sintonía con el Espíritu). Por supuesto que, en este momento, la «formación del hábito» puede que no nos parezca muy espiritual, al menos si por espiritual nos referimos a un estado emocional edificante o extático. Probablemente, se sentirá como un trabajo arduo y común. Pero caminar conforme al Espíritu a veces es tan simple como tomar el siguiente y difícil paso en fe: tirar las colchas de la cama y levantarte, resistir la tentación de ser absorbido en tu teléfono o correo electrónico o superar las distracciones en tus oraciones. Cueste lo que cueste, mantén tu mirada en la recompensa y forma los hábitos que te lleven a esos lugares donde sopla el viento del Espíritu. Entonces, mientras pedimos más santidad en el año que viene, también podemos orar: «Señor, haznos diligentes».Señor, haznos sentir desesperados
No obstante, ¡ay de nosotros si la diligencia es nuestra única consigna en pos de la santidad! El fariseo de la parábola de Jesús podía decir que ejercía diligencia, bastante más que muchos de nosotros. «[…] Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres: estafadores, injustos, adúlteros; ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana; doy el diezmo de todo lo que gano» (Lc 18:11-12). Este hombre despliega todos los medios de gracia. Él conoce la Escritura. Ora. Asiste al templo. Y está perdido. Sin el condimento de la humilde desesperación, la diligencia se vuelve la más amarga de las raíces. Tal como escribe John Murray: «Si no somos agudamente conscientes de nuestra propia impotencia, entonces podemos hacer del uso de los medios de santificación el ministro de la propia justicia y orgullo» (La redención consumada y aplicada). Si nos consagramos a los medios de gracia sin depender del Dios de gracia, dichos medios solo pueden servir a nuestra propia justicia. En la búsqueda de la santidad, al igual que en todas las áreas de la vida, debe perdurar la primera de las bienaventuranzas de Jesús: «Bienaventurados los pobres en espíritu [...]» (Mt 5:3). Bienaventurados los que saben que no pueden ver nada por sí mismos (1Co 2:14). Bienaventurados los que pueden decir junto con el apóstol: «[…] no sabemos orar como debiéramos […]» (Ro 8:26). Bienaventurados los que, al igual que el recaudador de impuestos en la parábola, saben que la misericordia es su única esperanza (Lc 18:13). La diligencia puede poner nuestro rostro frente a la Biblia, pero no puede mostrarnos las maravillas de ella (Sal 119:18). Solo el Espíritu puede hacer eso y se goza en hacerlo para los desesperados.«¡Dame vida!»
El autor del Salmo 119 ejemplifica cómo podría percibirse la diligencia desesperada en la práctica. A través de todo el salmo, las notas de la diligencia y de la desesperación se entremezclan en una armonía que solo pueden provenir del Espíritu Santo. Decir que el salmista es diligente es poco:- «Con todo mi corazón te he buscado [...]» (Salmo 119:10).
- «Así que guardaré continuamente tu ley, para siempre y eternamente» (Salmo 119:44).
- «Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos» (Salmo 119:60).
- «[…] tus testimonios son mi meditación» (Salmo 119:99).
- «Siete veces al día te alabo, a causa de tus justas ordenanzas» (Salmo 119:164).
- «Postrada está mi alma en el polvo; vivifícame conforme a tu palabra» (Salmo 119:25).
- «Quita de mí el camino de la mentira, y en tu bondad concédeme tu ley» (Salmo 119:29).
- «Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta» (Salmo 119:36).
- «Sea íntegro mi corazón en tus estatutos, para que yo no sea avergonzado» (Salmo 119:80).
- «Yo soy tu siervo, dame entendimiento para que conozca tus testimonios» (Salmo 119:125).
Señor, muéstranos a Cristo
Mediante la diligencia y la desesperación, el Espíritu nos conduce hacia la santidad. Sin embargo, si decidimos incorporar estas dos posturas el próximo año, necesitamos recordar a qué nos referimos al hablar de santidad. Con demasiada facilidad hablamos de la santidad como un mero conjunto de virtudes morales abstractas, entre otras, la paciencia, el amor, la generosidad, la audacia, y no como lo que realmente es: semejanza a Cristo. Ser santo es estar cerca de Cristo y ser semejante a Cristo; por lo tanto, la búsqueda de la santidad es la búsqueda de Él. Si concebimos la santidad meramente como una virtud moral, entonces es probable que nuestra diligencia y desesperación se evaporen después de un tiempo. Pero si Cristo está en el centro mismo de nuestra búsqueda, entonces tenemos un objetivo lo suficientemente glorioso como para concentrar toda nuestra energía, todos nuestros anhelos y toda nuestra atención durante todo el año. Levántate temprano para Cristo, lee, medita y memoriza para Cristo, ora y ayuna para Cristo, congrégate y adora a Cristo –no para ser más aceptado por Él, sino para gozarte más en Él de lo que ya lo haces–. Cualquier otra cosa que podamos ganar este año, no puede compararse con conocer a Cristo, amarlo y confiar en Él más sinceramente que ahora. «Ah, si viérais la belleza de Jesús y oliérais la fragancia de su amor –escribió Samuel Rutherford tiempo atrás– atravesaríais agua y fuego para estar con Él» (The Letters of Samuel Rutherford [Cartas de Samuel Rutherford])[1]. Básicamente, esta es la pasión y el propósito del Espíritu Santo en todos los medios de gracia: glorificar a Cristo a nuestros ojos para que seamos más semejantes a Él (Jn 16:14; 2Co 3:18). Por tanto, si queremos que Dios nos haga tan santos como pueden serlo unos pecadores perdonados, le pediremos mayor diligencia y desesperación. Y bajo de ambos, diremos: «Dios, muéstranos a Cristo».Scott Hubbard © 2020 Desiring God. Publicado originalmente en esta dirección. Usado con permiso. Traducción: Marcela Basualto.
[1] N. del T.: traducción propia


Reglas alimenticias
El jardín de la comida
Los problemas con la comida, ya sean grandes (atracones de bufé) o pequeños (refrigerios escondidos e incontrolados), se remontan al principio. Nuestros momentos ante el refrigerador o la despensa pueden, en alguna pequeña medida, volver a representar ese momento junto al árbol. Lejos de la oportuna gracia de Dios, a menudo respondemos en alguna de estas dos maneras impías. Algunos, como Adán y Eva, escogen complacerse. Sienten, en algún nivel, que comer es callar la voz de la conciencia y debilitar las murallas del dominio propio (Pr 25:28). Si se detuvieran para reflexionar y orar, reconocerían que «si come [...] no lo hace por fe» (Ro 14:23). Sin embargo, no se detienen ni reflexionan ni oran. Al contrario, inclinan su copa para tomar otro trago; se meten rápidamente el chocolate a la boca y se lo tragan; sacan un par de trozos más. Las protestas de la sabiduría valen poco contra la sugerencia de «solo uno más». «Desde el Edén», escribe Derek Kidner, «el hombre ha querido la última pizca de la vida, como si más allá del “suficiente” de Dios estuviera el éxtasis, no las náuseas[1]» (Proverbios). Y así, los complacientes beben, sacan, sorbetean y picotean, olvidando que su codicia no los lleva más profundo al corazón del Edén, sino más allá de sus muros, donde los nauseabundos e hinchados se inclinan ante el dios llamado «barriga» (Fil 3:19; ver también Ro 16:18). Mientras tanto, otros escogen negar. Su lema no es «[...] come, bebe, diviértete» (Lc 12:19), sino «no manipules, no gustes, no toques» (Col 2:21). Ellos cuentan frenéticamente las calorías, compran básculas y construyen sus vidas en el primer piso de la pirámide alimenticia. Aunque podrían no imponer sus dietas a otros, al menos les «[...] mandarán abstenerse de algunos alimentos, que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos [...]» (1Ti 4:3), como si uno viera el fruto legítimo del Edén y dijera: «estoy bien comiendo pasto». Si nuestros apetitos dados por Dios fueran un caballo semental, algunos dejan que el caballo corra descontroladamente, mientras que otros prefieren encerrarlo en un establo. Aunque otros, por supuesto, alternan (a veces sin control) ambas opciones. En Cristo, no obstante, Dios nos enseña a cabalgar.El apetito redimido
El conocido mandamiento de Pablo: «sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo» (1Co 11:1) viene, muy sorprendentemente, dentro del contexto de la comida (ver 1Co 8-10, especialmente 8:7-13 y 10:14-33). Los evangelios nos dicen por qué: en Jesús, encontramos la redención del apetito. «Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe […]», dijo Jesús de sí mismo (Mt 11:19) y no estaba exagerando. ¿Has notado alguna vez cuán frecuentemente los evangelios mencionan la comida? En el primer milagro de Jesús, Él multiplicó el vino (Jn 2:1-11); en dos de sus más famosos, multiplicó pan (Mt 14:13-21; 15:32-39). Él cenaba regularmente como invitado en el hogar de otros, ya sea con recaudadores de impuestos o fariseos (Mr 2:13-17; Lc 14:1). Él contó parábolas sobre semillas y levadura, banquetes y becerros engordados (Mt 13:1-9, 33; Lc 14:7-11; 15:11-32). Cuando se encontró con sus discípulos después de su resurrección, Él preguntó: «¿Tienen aquí algo de comer?» (Lc 24:41). En otro momento, tomó la iniciativa y les preparó el desayuno Él mismo (Jn 21:12). No es extraño que Él pensara que era bueno para nosotros recordarlo por medio de una comida (Mt 26:26-29). Y sin embargo, a pesar de toda su libertad con la comida, no era un glotón ni un borracho. Jesús podía darse un festín, pero también ayunar, incluso por cuarenta días y cuarenta noches cuando fuera necesario (Mt 4:2). En las comidas, nunca está la sensación de que Él estaba preocupado de su plato; al contrario, Dios y su prójimo eran su preocupación constante (Mr 2:13-17; Lc 7:36-50). Y por lo tanto, cuando el tentador lo encontró en su debilidad y sugirió que hiciera pan para romper su ayuno, nuestro segundo Adán dio un rotundo no (Mt 4:3-4). Este es un hombre que sabe como cabalgar un caballo semental. Mientras algunos se complacen y otros se niegan, nuestro Señor Jesús dirigió su apetito.Encuéntrate con el Hacedor del Edén
Si vamos a imitar a Jesús en su forma de comer, necesitaremos más que las reglas alimenticias correctas. Adán y Eva no cayeron, recordarán, por falta de una dieta. No, imitamos la forma de comer de Jesús solo cuando disfrutamos el tipo de comunión que Él tuvo con el Padre. Esto toca la raíz del fracaso en el árbol, ¿no es así? Antes de que Eva alcanzara el fruto, ella permitió que la serpiente proyectara una sombra sobre el rostro de su Padre. Le permitió convencerla de que el Dios del paraíso, como escribe Sinclair Ferguson: «estaba poseído por un espíritu mezquino y restrictivo que rayaba en lo maligno» (El Cristo completo). El dios de la seducción de la serpiente era una deidad misántropa, una que dejaba su mejor fruto en árboles prohibidos. Y por eso, Eva lo alcanzó. No obstante, por medio de Jesucristo, volvemos a encontrarnos con Dios: el real Hacedor del Edén y el único que puede mitigar y dominar nuestros apetitos. Este es el Dios quien hizo toda la comida de la tierra; quien plantó árboles en cientos de cerros y dijo: ¡coman! (Gn 2:16); quien alimenta a su pueblo de «la abundancia de [su] casa» (Sal 36:8); que no retiene nada bueno a los suyos (Sal 84:11); y quien, en la plenitud del tiempo, no retuvo ni siquiera el mayor de todos los bienes: su amado Hijo (Ro 8:32). A diferencia de Adán y Eva, Jesús comió (y se abstuvo) en presencia de este insondable buen Dios. Y por lo tanto, cuando Él comía, le daba gracias al Dador (Mt 14:19; 1Co 11:24). Cuando se topó con el no comerás de su Padre, Él no silenció la consciencia ni descartó el dominio propio, más bien, se dio un banquete con algo mejor que solo pan (Mt 4:4). «Mi comida», les dijo Jesús a sus discípulos, «es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra» (Jn 4:34). Él sabía que había un tiempo para comer y un tiempo para abstenerse, y que ambos momentos estaban gobernados por la bondad de Dios. Comemos, bebemos y nos abstenemos para la gloria de Dios solo cuando, como Jesús, saboreamos a Dios mismo como nuestra comida más selecta (1Co 10:31; Sal 34:8).Dirige tu apetito
Hay que reconocer que la línea entre justo lo suficiente y demasiado es borrosa e incluso el más maduro puede fallar en notar el límite hasta que haya comido más allá de esa línea. Aún así, entre el plato desbordante de la complacencia y el plato vacío de la negación hay un tercer plato, uno que discernimos cada vez más y escogemos a medida que el Espíritu refina el paladar de nuestro corazón. Aquí, no complacemos ni negamos nuestros apetitos, sino que, como nuestro Señor Jesús, los dirigimos. Entonces, ahí estás, listo para sacar otra porción, tomar otro trago, devorarte otro puñado, aunque tu mejor sabiduría espiritual dicta lo contrario. En otras palabras, estás listo para ir más allá del «suficiente» de Dios una vez más. ¿Qué restaura tu sensatez en ese momento? No repetir las reglas con mayor fervor, sino seguir las reglas de regreso a la boca de un Dios infinitamente bueno. Cuando sientes que has alcanzado lo «suficiente» de Dios (quizás por medio de detenerte, reflexionar y orar brevemente), has alcanzado las murallas que ha evitado que dejes el Edén de la comunión con Cristo, ese Alimento que es mejor que cualquier otro alimento (Jn 4:34). Y por lo tanto, te alejas, quizás tarareando un himno al Dios que es bueno:Tu arte es dar y perdonar Siempre bendiciendo, siempre bendecido Fuente del gozo de los vivientes, ¡Profundidad de océano de feliz descanso![2]
Este es el Hacedor del Edén, el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y si el Dios real es así de bueno, entonces no necesitamos aferrarnos a lo que Él no nos ha dado.Scott Hubbard © 2021 Desiring God. Publicado originalmente en esta dirección. Usado con permiso.
[1] N. del T.: traducción propia.
[2] N. del T: traducción propia.


El perezoso en mí
El hombre sabio —continúa escribiendo Kidner— sabe que el perezoso no es un tipo extraño, sino que un hombre común y corriente que la mitad de las veces ha dado demasiadas excusas, que se ha negado muchas veces a hacer algo y que ha pospuesto muchas otras cosas. Todo ha sido imperceptible, y tan agradable como dormirse.
Entonces, no tenemos que mirar muy lejos para ver al perezoso en su hábitat natural. Solo necesitamos escuchar sus «excusas», «negativas» o «posposiciones», y luego escuchar su eco interior.«Solo necesito un poco más»
«Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar» (Pr 6:10; 24:33). Encontramos estas palabras en la boca del perezoso más de una vez en Proverbios. Quizás, son su lema, su respuesta favorita a la sabiduría del diligente: «Temprano a descansar, para temprano levantarse […]»; «un poco de dormir, un poco de dormitar […]», contesta él. La holgazanería a menudo se esconde bajo esta frase sumamente razonable: «solo un poco más». ¿Qué daño podría hacer solo un poco? ¿Qué más da una siestecita? ¿Qué más da otro programa de televisión? ¿Qué más da otro descanso más en la vida? No mucho en sí, pero en realidad demasiado cuando se suman a los otros diez mil pocos y los uno más. Pueden parecer «pequeñas concesiones», como lo dice Bruce Waltke (Proverbios) y lo son. Pero un hombre común y corriente se vuelve un perezoso con una pequeña concesión a la vez. ¿Cómo responde el sabio? Él sabe que los cristianos diligentes no son una especie extraordinaria de santos. Al igual que el perezoso, el diligente enfrenta tareas desagradables a diario. A diferencia del perezoso, el diligente tiene un lema distinto: «un poco de trabajo, un poco de energía, un poco de mover las manos para laborar». En lugar de apilar pequeñas concesiones, construye paso a paso una serie de pequeños éxitos con las fuerzas que Dios le da. Con el tiempo, cómo manejamos lo poco es un tema crucial. Pequeños trabajos duros, pequeños deberes, pequeñas oportunidades: estos son los momentos cuando el perezoso en nosotros gana terreno en nuestras almas o lo pierde.«Mañana será otro día»
«Desde el otoño, el perezoso no ara, así que pide durante la cosecha, pero no hay nada» (Pr 20:4). Muy a menudo, pensar en «un poco más» logra el objetivo del perezoso. Pero si, por alguna razón, su conciencia lo molesta, recurrirá a otra palabra a su disposición que pocas veces le falla: mañana. En el antiguo Israel, el otoño era la época para arar y sembrar, y el verano para cosechar. No sabemos exactamente por qué el perezoso descansaba cuando sus vecinos araban sus campos. Quizás la dificultad de tal tarea lo amedrentaba o, tal vez, como la versión inglesa King James [y la versión Reina Valera de 1960 en español] sugiere, el frío de la época lo disuadía: «El perezoso no ara a causa del invierno» [énfasis del autor]. De cualquier manera, sin duda se quedó dormido en muchas de las noches otoñales animado por el pensamiento de que «mañana será otro día», hasta que un día se dio cuenta de que el invierno había llegado. Cuando el mañana que el perezoso escogió finalmente llegó, el tiempo para arar y sembrar ya se le había escapado de las manos. ¿Cuántas veces nosotros también hemos descubierto que mañana ya es muy tarde? La conversación que deberíamos haber iniciado ayer, resulta más incómoda hoy. El ensayo que deberíamos haber comenzado a escribir la semana pasada, nos abruma esta semana. El perdón que deberíamos haber buscado el mes pasado, se siente más engorroso este mes. El otoño pasó, el invierno ha llegado y, junto con él, la oportunidad se nos ha escapado de las manos. El sabio aprende a ver la vida como el agricultor: cuando llega la época de arar, el agricultor tiene más en cuenta la estación del año que sus sentimientos. Y cuando llega el momento de abordar sus propias tareas difíciles, el sabio hace lo mismo.«Me estaría arriesgando»
«Hay un león afuera; seré muerto en las calles» (Pr 22:13; ver también 26:13). Permitirse dar una mala excusa es como darle de comer a una paloma: dale pan a una y otras veinte muy pronto se arrullarán a tus pies. Las malas excusas engendran malas excusas e incluso peores con el tiempo. Así que cuando un amigo, un familiar o un jefe se niega a aceptar los un poco más y los mañanas del perezoso, este perezoso toma medidas más radicales: «¿No has visto que hay un león afuera? ¡Me matará!». ¿Habrá algún perezoso que haya intentado dar tal excusa? Quizás. «La pereza» —dice Charles Spurgeon— «es un gran fabricante de leones. El que hace poco, sueña mucho. Su imaginación podría crear toda una colección de bestias salvajes» (One Lions: Two Lions: No Lion at All [Un león; dos leones; ningún león en absoluto])[2]. Para nuestros propósitos, sin embargo, podemos considerar una versión de bestia más domesticada: «Me estaría arriesgando». Para nuestro perezoso interior, la más leve irritación de garganta es excusa para no ir a trabajar, el más mínimo cansancio es motivo para tomar una siesta en lugar de salir a cortar el pasto, y un día largo en el trabajo es justificación para no asistir al grupo en casa. Después de todo, nuestros cuerpos y mentes necesitan el descanso, ¿no es cierto? Por supuesto que debemos cuidarnos. Hay personas que realmente hacen polvo sus cuerpos trabajando, olvidando el descanso que Dios nos da y «[comiendo] el pan de afanosa labor» (Sal 127:2). Sin embargo, el perezoso tiende a calificar de «afanosa labor» cualquier trabajo que signifique el más mínimo estrés. Se olvida que superar el estrés es parte de lo que hace que la diligencia sea diligencia. Dios hizo nuestros cuerpos de manera que sean flexibles y se esfuercen, nuestras mentes para que se desarrollen y avancen, nuestras almas para luchar y esmerarse. El león llamado «Perezoso» nos aconsejará que evitemos el estrés, pero la diligencia matará al león.«¿Qué sabes tú de las presiones que yo tengo?»
«El perezoso es más sabio ante sus propios ojos que siete que den una respuesta discreta» (Pr 26:16). Confronta a un perezoso en su pereza y descubrirás que tiene predilección por los eufemismos. «Ni siquiera sabe que es un flojo», escribe Kidner al comentar Proverbios 26:13-16.Él no es holgazán sino «realista» (v. 13); no es egoísta, sino que «no funciona bien en las mañanas» (v. 14); su inercia se debe a que «se niega a ser empujado» (v. 15); su indolencia mental es un respetable «saber mantenerse firme» (v. 16) (Proverbios).
Entonces, nuestra propia pereza con frecuencia nos sirve como defensa en contra de la acusación de serlo. En una oportunidad, cuando estaba soltero, le dije a mi mentor: «Necesito más tiempo para mí mismo». A lo que respondió: «No lo necesitas». Inmediatamente me dispuse a atacar levantando el puente levadizo, guarneciendo las murallas y lanzando mis morteros internos. ¿Qué posibilidad tendría él, un esposo y padre de tres niños, de saber bajo qué presiones yo me encontraba? Ahora mi autodefensa me resulta irrisoria, pero en ese entonces, yo creía que era sabio, no podía aceptar que lo que yo llamaba «tiempo a solas» fuera calificado como «pereza». El perezoso considera que su propio trabajo es el más difícil, sus propias excusas son las mejores, sus momentos de descanso son los más razonables; no importa qué digan sus amigos, su esposa o su pastor. El sabio, sin embargo, aprende a desarrollar una actitud de desconfianza en sí mismo. En lugar de responder en su mente a las peticiones o desafíos con un «¿no te das cuenta de la carga que llevo?», piensa en su propia tendencia a la insensatez y aprende a llamar al perezoso por su nombre real.El cristiano y el perezoso
Entre el cristiano y el perezoso, Spurgeon señala que «debería haber una división tan grande como entre los polos». Tiene toda la razón. Relacionar «cristiano» con «perezoso» es como relacionar «esposo» con «mujeriego» o «juez» con «ladrón»: los últimos destruyen la integridad de los primeros. ¿Por qué? Porque los cristianos pertenecen a Jesucristo y Él no fue perezoso. Por supuesto que tampoco fue adicto al trabajo: podía participar en una celebración, descansar, dormir y desarrollar relaciones profundas. Ah, pero cuánto trabajó. En los evangelios no encontramos pereza, sino «la perseverancia de Cristo» (2Ts 3:5 [énfasis del autor]): la diligencia de Uno que nunca consideró decir «solo un poco más» o «mañana», sino que trabajó mientras era de día (Jn 9:4). Aró en el frío otoñal de la vida, renunciando a cualquier excusa para no salvarnos. Y nunca gritó «¡un león!» aunque entró en la cueva misma (Sal 22:21). Por eso el apóstol Pablo puede decirle al perezoso: «A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo, que trabajando tranquilamente, coman su propio pan» (2Ts 3:12 [énfasis del autor]). En Cristo encontramos nuestro modelo de trabajo. En Cristo tenemos poder para trabajar. Y en Cristo muere el perezoso.Scott Hubbard © 2021 Desiring God. Publicado originalmente en esta dirección. Usado con permiso.
[1] N. del T.: todas las citas de este libro son traducción propia. [2] N. del T.: traducción propia.


Las mujeres sabias edifican sus casas
Dos mujeres, dos casas
El libro de Proverbios, como gran parte de la literatura sapiencial, describe dos maneras de vivir. Y en el centro de estas dos maneras hay dos mujeres y dos casas: la dama sabiduría y «su casa» (Pr 9:1); la mujer necia y «su casa» (Pr 9:13-14). Ambas mujeres llaman la atención de los simples (Pr 9:3, 15); ambas invitan a los jóvenes e inmaduros a «entrar aquí» (Pr 9:4, 16). No obstante, mientras que aquellos que entran en casa de sabiduría encuentran vida (Pr 9:6, 11), las puertas de la necia llevan a la muerte (Pr 9:18). Podríamos suponer que estas mujeres no son más que recursos literarios creativos, personificaciones de dos caminos de vida. Sin embargo, Proverbios nos invitan a ver más. En este libro, dirigido principalmente a los hijos, uno de los peligros recurrentes más grandes aparece en la figura de la «mujer extraña», una tentadora de la vida real que seduce a hombres simples (Pr 7:5, 21). Proverbios la representa como la necedad encarnada (Pr 7:11; 9:13), la ruina de muchos hijos (Pr 7:26). Mientras tanto, sin embargo, la dama sabiduría también aparece en forma corpórea, en última instancia en la figura de la esposa virtuosa. Así como la sabiduría corona a un hombre (Pr 4:9), así también lo hace una esposa excelente (Pr 12:4). Así como «el que me halla [la sabiduría], halla la vida y alcanza el favor del Señor» (Pr 8:35), así también «el que halla esposa halla algo bueno y alcanza el favor del Señor» (Pr 18:22). Proverbios termina con un poema que retrata a esa mujer, que no sólo «abre su boca con sabiduría [...]» (Pr 31:26), sino que también es la señora sabiduría en forma de esposa (Pr 8:11; 31:10). Sin embargo, antes de que un hombre conozca a la dama sabiduría como esposa, él debe conocerla como madre.Madre sabiduría
El libro de Proverbios culmina con la enseñanza de una madre a su hijo (Pr 31:1). No obstante, mucho antes de Proverbios 31, el libro nos enseña a ver a una madre piadosa como la primera encarnación de la dama sabia. Noten la similitud entre Proverbios 9:1 (sobre la dama sabiduría) y Proverbios 14:1 (sobre las madres sabias):La sabiduría ha edificado su casa (Proverbios 9:1). La mujer sabia edifica su casa (Proverbios 14:1).Ocurren más cosas en los pequeños momentos de la maternidad de lo que uno cree. A medida que una mujer imperfecta, pero que teme al Señor, edifica su casa, ella se convierte para sus hijos en el primer rostro de la sabiduría, la primera voz, el primer toque. A través de su presencia diaria, los niños aprenden cómo se ve la sabiduría y cómo se siente; a través de sus palabras diarias, los niños escuchan el ruego de la sabiduría: «ahora pues, hijos, escúchenme [...]. Abandona la necedad y vivirás» (Pr 8:32; 9:6). En la encrucijada entre la vida y la muerte, entonces, Proverbios quiere que imaginemos a una mujer, a una madre, enseñando, llamando y viviendo de tal forma que sus hijos escojan el temor del Señor, escojan la sabiduría, escojan la vida. Su voz podría no sonar tan fuerte como la de la mujer necia (Pr 9:13); a menudo podría estar oculta de la vista del público; su trabajo a veces podría parecer tan olvidable como apretar una tira de velcro en los zapatos de un niño pequeño. Pero en el tiempo, su hogar se transforma en el vientre mismo de la sabiduría, formando niños que menosprecian la casa de la necia.
El corazón de la familia
Por supuesto, un padre se para frente a la encrucijada entre la vida y la muerte también. De hecho, gran parte de la enseñanza directa en Proverbios, viene de un padre a sus hijos. Como la dama sabiduría, él también instruye, advierte y le ruega a sus hijos que escojan la vida (Pr 3:13-18) y él aparece a lo largo de los capítulos 1 al 9 como el maestro y exhortador principal de la familia (Pr 1:8; 3:12; 4:1; 6:20). Incluso, Proverbios personifica la sabiduría como una mujer y luego la encarna en las figuras de la vida real de esposa y madre. ¿Por qué? Sin duda, en parte porque la influencia de un padre en el hogar, aunque es profunda y fundamental, también está limitada por el llamado típico que Dios pone sobre él. En Proverbios 31, el esposo y padre está «en las puertas» (Pr 31:23), lejos de casa, mientras que la esposa y madre «vigila la marcha de su casa» (Pr 31:27). Este padre, sin duda, pasa mucho tiempo en casa y sabemos que esta madre no tiene temor a aventurarse en el mercado (Pr 31:18, 24). No obstante, en la unión complementaria de un esposo y su esposa, su vocación de día se inclina más hacia la sociedad, mientras que el de ella se inclina más hacia la familia. Por lo tanto, como edificadora del hogar, ama de hogar y cuidadora del hogar, ella es la presencia continua de la sabiduría durante las muchas horas en las que su esposo no puede estar ahí. Incluso en familias donde una madre a veces trabaja fuera de casa, la observación de Herman Bavinck a menudo aún es cierta: «Mucho más que el marido, ella vive junto a todos sus hijos, y para los hijos es la fuente de consuelo en medio del sufrimiento, la fuente de consejo en medio de la necesidad, el refugio y la fortaleza de día y de noche». Ciertamente, «si el marido es la cabeza, la mujer es el corazón de la familia» (La familia cristiana, 89). Día a día, a la hora de comer y en las siestas, a través de pataletas y lágrimas, ella es el corazón palpitante de la sabiduría. La influencia profunda de una madre sobre sus hijos, entonces, no viene a pesar de su trabajo aparentemente pequeño en lugares pequeños, sino precisamente debido a ellos. Cada chaqueta cerrada con alegría, cada galleta o Cheerio servido con amor, cada promesa de Dios susurrada sobre las camitas añade otro ladrillo sobre la muralla de la casa de sabiduría y les da a los hijos otra razón para seguir sus pasos.Cuando se levantan sus hijos
Mis jóvenes hijos aún no captan el regalo que Dios les ha dado en esta madre «que teme al Señor» (Pr 31:30). Lo más probable es que no recuerden cómo ella los levantó de la bacinica o les cantó dulcemente alabanzas a Dios esta mañana. Pero día a día, sienten el toque y escuchan la voz de la dama sabiduría. Y cuando, si Dios quiere, aprendan a abrazarla por sí mismos (y al Cristo que representa), sin duda se agregarán a las voces de los hijos de las sabias:Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, También su marido, y la alaba [...] (Proverbios 31:28).La heroína digna de alabanza, como a menudo ocurre en el Reino de Dios, no es aquella que nuestra sociedad esperaría: no es la grande, sino la pequeña; no es la famosa, sino la poco conocida; no es la mujer que lucha contra los hombres en las películas, sino la mujer que lucha con que la cabeza de su hijo quepa en una polera. Cuando nos levantamos y la llamamos «bienaventurada», anticipamos el día cuando todo lo oculto será revelado y los trabajos olvidados de cada madre sabia serán proclamados desde los tejados. «La mujer sabia edifica su casa», nos dice Salomón. Y nuestra sabiduría consiste en regocijarnos por esa mujer.
Scott Hubbard © 2023 Desiring God. Publicado originalmente en esta dirección. Usado con permiso.


Los buenos líderes fracasan bien
Los líderes fracasan
En cierta medida, por supuesto, cada humano caído está familiarizado con el fracaso. Los errores nos siguen desde el vientre de nuestra madre; descubrimos el arrepentimiento junto con el abecedario. No obstante, por al menos dos razones, el liderazgo tiene una manera especial de sacar el fracaso a la superficie. En primer lugar, el liderazgo provee una plataforma pública para los tipos de errores que ya estábamos cometiendo. Seguramente, Moisés metió la pata mientras armaba una familia en Madián, David mientras pastoreaba los rebaños de su padre y Pedro mientras pescaba en el mar de Galilea. No obstante, sus errores fueron más o menos privados: piedrecillas lanzadas a un charco, sus ondas fueron pequeñas y pocas. Sin embargo, Moisés comenzó a construir una nación, David comenzó a pastorear un reino y Pedro comenzó a pescar hombres. Y de pronto, sus fracasos privados llegaron a ser públicos y sujetos a un escrutinio mayor. No necesitamos una gran plataforma de liderazgo para experimentar el mismo tipo de incómoda exposición. Antes fracasábamos a telón cerrado; ahora estamos sobre el escenario. En segundo lugar, el liderazgo ofrece muchas más oportunidades de fracasar de las que tuvimos antes. Con la familia, con las ovejas, con los peces, las oportunidades para fallar estaban presentes, pero más limitadas. Cuando el liderazgo llamó a Moisés, a David y a Pedro de esos mundos —los mundos donde sintieron cierta apariencia de éxito y control—, se multiplicaron las posibilidades de fallar. El liderazgo, en su centro, involucra iniciativas públicas y toma de riesgos. Los líderes intentan nuevas aventuras; apuntan, por la gracia de Dios, a dar vida a nuevas realidades; llaman a personas a que sigan caminos que no se han pisado todavía. Y a veces, los esfuerzos de incluso los mejores líderes se derrumban y los riesgos retornan para darles un manotazo en el rostro.Dos caminos comunes
Un par de fallas y errores pican. Un par de docenas hieren. Y luego, en el tiempo, a medida que los errores se alzan aún más alto, podríamos sentir que estamos ante una minimontaña de arrepentimiento: podría parecer un monumento a nuestra incompetencia. En este punto, dos caminos pueden tentar a un líder. La primera tentación es protegernos a nosotros mismos de la vulnerabilidad del liderazgo al ponernos una capa de hierro fundido. La crítica ya no alcanza nuestra piel. Los fracasos ya no nos hieren porque nos rehusamos a sentirlos. Y lentamente, el una vez humilde hijo de Cis se transformó en el orgulloso rey Saúl, endurecido y engrandecido, seguro del aguijón de la falla y seguro también de la gracia de Dios. La segunda, y quizás la más común, es arrancar. Abandonar. Huir. Vean a Pedro en Galilea, en la barca de pesca, a la esfera privada donde nadie está mirando y sabemos lo que hacemos (Jn 21:3). O de manera alternativa, seguimos «liderando», pero dejamos de intentarlo tanto. Esto lleva a no tomar riesgos ni subir montañas. Lideramos desde la tierra de Seguridad. Ahora, salir del liderazgo no siempre es incorrecto. Quizás, tras algún fracaso particularmente estrepitoso —o después de un patrón más largo de pasos en falso— realmente necesitamos dar un paso al costado por un tiempo y buscar nuestra identidad nuevamente en una comunión tranquila con Cristo. Quizás comenzaremos a liderar nuevamente después de un tiempo. O tal vez, después de mucha oración y consejo, decidamos no volver al liderazgo formal. Y en algunos casos, estará bien. El cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, de los cuales unos cuantos son líderes, siendo todos ellos indispensables (1Co 12:22). No obstante, si cada líder afectado por el fracaso diera un paso al costado, la iglesia no tendría líderes. De alguna manera, entonces, necesitamos otra manera, otra forma de tratar los errores como muchas escaleras sobre las cuales, con el tiempo, nuestro Señor nos levanta en un liderazgo más fiel y más fructífero. Necesitamos de la gracia no sólo para ver cómo los líderes cometen errores, sino para ver cómo los errores pueden hacer líderes.Cada fracaso, una escalera
En su bondad, Dios llenó su Escritura con historias de líderes que fracasaron, pero que no terminaron ahí, que se estrellaron, pero que no se quemaron. Sí, leemos aquí sobre hombres como Saúl, Judas y Demas, líderes cuyos fracasos fueron sus tumbas. Pero también leemos sobre hombres como Moisés, David y Pedro y los otros discípulos, cuya madurez como líderes se alzó en una escalera hecha de fracasos. Podríamos encontrar ayuda particularmente en Pedro. Su colapso en tres partes podría haber sido un fracaso más grande que el que hemos estado considerando, pero su historia nos da categorías de cómo podríamos dar pasos hacia arriba en nuestros propios fracasos, sean grandes o pequeños.Reconoce
La mañana del Viernes Santo reveló más de Pedro de lo que Pedro jamás habría visto. Justo la noche antes, él juró que moriría antes de negar a Jesús; sin embargo, dijo «yo no lo conozco» (Lc 22:57), una, dos y tres veces. El gallo cantó. Jesús miró. Y Pedro, en ese rápido momento, se vio a sí mismo como realmente era. En lugar de huir de tan agonizante conocimiento, él lo reconoció. Primero, «y saliendo fuera, lloró amargamente» (Lc 22:62). Luego regresó donde sus amigos (Lc 24:10-12). Y después, finalmente, en esa madrugada en la orilla galilea, no ofreció ninguna racionalización, ninguna justificación, ninguna excusa (Jn 21:1-17). El fracaso se apoderó de Pedro el Viernes Santo, y aquí, ante su misericordioso Señor, Pedro reconoció su fracaso. A veces, por supuesto, nuestros fracasos son asuntos más de debilidad que de pecado. Quizás el pecado no revela nuestra culpa, sino que nuestra inmadurez, ignorancia e incompetencia en ciertas áreas. De cualquier manera, el proceso aún devela partes de nosotros que necesitamos ver, a veces desesperadamente. Por lo tanto, reconocer completamente nuestros fracasos sigue siendo el camino de la humildad y la sabiduría. Recibámoslos. Abracémoslos. Cuando otros miren alrededor buscando a alguien responsable, dejemos que nos vean alzando nuestra mano. La fuerza para tan doloroso abrazo proviene, en gran parte, de la confianza de que el fracaso está dentro de los planes soberanos de Dios para nuestro bien. Sin el fracaso, Pedro habría seguido teniendo confianza en sí mismo y seguiría autoengañado; y nosotros también. Por lo tanto, en su soberanía, Jesús a veces permite que su pueblo pase por el tamiz del fracaso (Lc 22:31-32). Sin embargo, Él no los deja ahí.Aprende
Si nosotros, con Pedro, sentimos el aguijón y nos negamos a huir, descubriremos un futuro más allá del fracaso. También descubriremos que los fracasos dan miles de lecciones a aquellos que están dispuestos a detenerse, mirarlos en la cara y pedirles que nos enseñen. Demasiado a menudo, permito que el dolor del momento presente me impida aprender de los fracasos. Hoy, el fracaso duele. Hoy me siento avergonzado. Hoy preferiría relajarme y distraerme que tomar mis errores de la mano. Olvido que, en el fracaso, Dios a menudo tiene un mañana en mente. «Una vez que hayas regresado», Jesús le dice a Pedro, «fortalece a tus hermanos» (Lc 22:32). Jesús sabía que cuando Pedro regresara, vaciado y luego sanado, él sería un Pedro diferente. Fuera de ese oscuro patio, la autoconfianza drenó de Pedro como tantas lágrimas amargas. Y en esa orilla galilea, nació un amor por Jesús en Pedro como una pesca milagrosa. El fracaso de hoy convirtió a Pedro en un apóstol del mañana (mucho más fuerte ahora en Cristo, ahora mucho más cuidadoso de sí mismo). Pero sólo porque él aprendió del fracaso. A veces, volver a fracasar sólo lleva a un sentido fresco de vergüenza y condenación. Sin embargo, ¿qué pasaría si regresamos a la escena no solos ni expuestos, sino que junto a nuestro Señor perdonador? ¿Y qué pasaría si le pedimos que nos ayude a revisar nuestros fracasos con un ojo puesto en el futuro? Podríamos encontrar que los errores se transforman en humildad, las equivocaciones se transforman en madurez, el arrepentimiento se transforma en sabiduría, la autosuficiencia se transforma en suficiencia en Cristo y las fallas se convierten en escalones confiables.Sigue liderando
Después de reconocer nuestros errores y de aprender lo que podemos de ellos, podríamos imaginar a Jesús levantándonos del suelo, mirándonos a los ojos y ofreciéndonos tanto una pregunta como un llamado. «¿Me amas?», le preguntó a Pedro (Jn 21:15-17). Antes de fallar, el amor de Pedro era real pero superficial; ahora, a medida que su Redentor resucitado lo restaura, su amor es real y profundo. Maravillosamente, el fracaso puede hacer lo mismo por nosotros: tomar el amor de Jesús de la teoría a la realidad, llevando nuestro amor por Jesús de débil a fuerte. La pregunta también pone a Pedro, y a nosotros, en una tierra más firme. Si el liderazgo se trata principalmente de nosotros (nuestro elogio, nuestra validación), entonces los fracasos o nos harán huir o nos hará ponernos ese manto de hierro fundido sobre nuestros corazones. No obstante, si el liderazgo se trata en última instancia de Jesús (su adoración, su valor), entonces podemos hacernos vulnerables nuevamente por Él. Sí, fallaremos nuevamente y sentiremos nuevamente todo el dolor por caer de cara. Pero lo amamos. Y el amor arriesga ser quebrados. Finalmente, al habernos hecho la pregunta, Él nos manda a responder nuevamente al llamado que escuchamos hace mucho tiempo: «Sígueme» (Jn 21:19). Prepara el próximo sermón. Planifica la próxima reunión. Grafica el próximo curso. Y por un milagro de gracia, sigue liderando.Scott Hubbard © 2023 Desiring God. Publicado originalmente en esta dirección. Usado con permiso.


¿Qué hace hermosa a una mujer?
Argollas de oro y cerdos monstruosos
Si tal imagen te sobresalta, bien. Ese es el propósito. La argolla en el hocico de un cerdo tiene el propósito de perturbarnos para ver las cosas de manera diferente. Mientras que normalmente podríamos llamar a la belleza necia «un poco desilusionante», Derek Kidner va más lejos para decir que «la Escritura la ve como monstruosidad[efn_note]N. del T.: traducción propia.[/efn_note]» (Proverbs, 88). Mientras la belleza física enmascare una necedad interior, equivale a una joya de un cochino, a una perla de cerdo, a un adorno de oro para el hocico. La imagen impacta, en parte, porque Dios realmente nos diseñó para ver y apreciar la belleza exterior. En sí misma, la belleza no es malvada. Dios creó un mundo de esplendor, después de todo, y el atractivo humano a menudo aprovecha principios creados de armonía, simetría y equilibrio que no podemos evitar notar. Tampoco la Escritura duda en mencionar la belleza de lo hermoso. Fíjate en que «Raquel era de bella figura y de hermoso parecer» (Gn 29:17) o que Abigaíl «era inteligente y de hermosa apariencia» (1S 25:3) o que David «era rubio, de ojos hermosos y bien parecido» (1S 16:12). Estas bellezas, y tantas más, brillan con la gloria de su Hacedor, a quien Agustín llamó «la Belleza de todo lo hermoso» (Confesiones, 3.6.10; ver Sal 27:4; Is 33:17). En el diseño ideal de Dios, la belleza externa ilustra la dignidad interior (y en muchos casos, la belleza hoy aún funciona de esa manera). Sin embargo, en esta era caída, donde «la pasión de los ojos» a menudo gobierna nuestra visión (1Jn 2:16) y donde el esplendor externo con frecuencia esconde un corazón que se opone a Dios, la Escritura nos advierte que no confiemos en nuestra vista demasiado rápido. Algunas de las bellezas más brillantes dicen una mentira; algunas argollas cuelgan del hocico de cerdos. Y a su vez, algunas de las bellezas más profundas se esconden de los hombres de vista superficial. Como una madre sabia nos dice más adelante en Proverbios:Engañoso es el encanto y pasajera la belleza; la mujer que teme al Señor es digna de alabanza (Proverbios 31:30, NVI).Este versículo trae un mundo de sabiduría para los hombres jóvenes. Aquí los hombres solteros aprenden a discernir el tipo de mujer que vale la pena buscar (y el tipo de mujer de la cual esconder los ojos), y los hombres casados aprenden a ver a sus esposas con una profundidad que sólo la sabiduría puede dar.
Belleza engañosa y pasajera
A primera vista, Proverbios 31:30 desconcierta un poco. «Engañoso es el encanto y pasajera la belleza»: el juicio contra el atractivo externo parece generalizado. No obstante, la Escritura aprecia la belleza externa en otras partes (como hemos visto), e incluso en Proverbios, se le dice a nuestro jovencito que se alegre en su «graciosa» esposa (Pr 5:19), que es la traducción de la misma palabra de «encanto» en Proverbios 31:30. Por lo tanto, ¿qué tipo de encanto engaña y en cuál debemos alegrarnos? ¿Qué tipo de belleza es pasajera y cuál debemos admirar? En primer lugar, Proverbios nos diría que tuviéramos cuidado de cualquier supuesto encanto y de cualquier belleza alabada que no tema al Señor. Si el encanto de una mujer no se somete a Cristo y si su belleza no se gloría en silencio en Dios, entonces sus mayores atractivos serán superficiales. Atraerán los ojos hacia abajo, no hacia arriba. Traicionan al Dios que les dio esos atractivos. Más específicamente, el encanto llega a ser «engañoso» sin un temor piadoso. La Palabra a menudo se refiere a mentiras verbales. En este caso, el engaño es visual en lugar de audible: los hombres que buscan el mero encanto, sin importarles si es que los acerca o los aleja de Dios, están bajo el control de una mentira. De igual manera, la belleza llega a ser «pasajera» sin un temor piadoso. La misma Palabra sopla a través de Eclesiastés como un viento veloz, sugiriendo que la vanidad de la belleza reposa mayormente en su brevedad. «[...] Toda carne es como la hierba, y todo su esplendor es como la flor del campo» (Is 40:6): hoy aquí, mañana no; tersa hoy, arrugada mañana; rubia hoy; canosa mañana. Quienes ansían la belleza, sin amar la belleza de Dios, están intentando embotellar la brisa. En segundo lugar, aunque Proverbios 31:30 contrasta el encanto y la belleza con «la mujer que teme al Señor», tal mujer no carecerá de encanto, al menos no para un hombre piadoso. No sólo se espera que un hombre joven temeroso de Dios encuentre encantadora a su esposa (Pr 5:19, NVI), sino que incluso la mujer de Proverbios 31 tiene una especie de resplandor. «Fuerza y dignidad son su vestidura [...]», leemos (Pr 31:25), donde la palabra «dignidad» a menudo se traduce como «esplendor» o «majestad» en otras partes de la Escritura (Sal 21:5; Is 2:10; 35:2). No obstante, el encanto de la mujer piadosa y su belleza difieren de lo que los ojos mundanos esperan. Mientras que la belleza sin discreción a menudo se viste para que la vean, la belleza piadosa con frecuencia es un esplendor secreto, una gloria tranquila. Podría no atraer los ojos inmediatamente, pero mientras nuestra vista llega a ser más como la de Dios, más nos alejaremos de la belleza que hace alarde en esta era caída y más apreciaremos la belleza que no se arruga, no se marchita ni se encanece.Profunda belleza del alma
Si los hombres necios fijan su mirada sólo en la superficie, el camino a la sabiduría comienza al mirar más profundo, pasando la piel de una mujer para llegar a su alma. Aquí, en el alma, radica la excelencia verdadera de una mujer «ejemplar» (Pr 31:10). Esta es una joya que esta era no puede empañar, una corona que el tiempo no se puede llevar, un esplendor que la tumba no puede robar. Por supuesto, ver la belleza del alma toma tiempo y atención; no brilla con tanta obviedad como la tez clara. Sin embargo, brilla para los hombres lo suficientemente pacientes como para observar. La mujer de Proverbios 31 es hermosa, pero su belleza se muestra mejor en lo que hace, no en cómo se ve. Mientras que la mujer que es como una argolla en el hocico de un cerdo agoniza ante su apariencia, la de Proverbios 31 trabaja duro, incluso sacrificando sus perfectas uñas en el proceso (vv. 13, 16). Usa la habilidad piadosa tanto en su hogar como en el mercado (vv. 18, 21, 24). Da regalos a los pobres y sabiduría a sus hijos (vv. 20, 26). Ella teme al Señor (v. 30). Quizás, como Abigail, ella teme al Señor y atrae la vista (1S 25:3). O quizás su belleza física está atenuada. De cualquier manera, el hombre piadoso que la observa, ve un esplendor creciendo lentamente, una belleza profunda como un pozo y fuerte como un río subterráneo. Los necios la pasan por alto rápidamente, persiguiendo el brillo de una argolla (sin ver al cerdo). Pero para un hombre con ojos para verla, la verá como «amante cierva y graciosa gacela [...]» (Pr 5:19). No es mi intención insinuar que un hombre piadoso debe encontrar a cualquier mujer piadosa sin excepción románticamente atractiva. La santidad no nos hace ciegos a la belleza física y la belleza física desempeña un rol real (si es que complejo) en nuestras atracciones. No obstante, si pertenecemos a Jesús, sabemos lo que se siente encontrar belleza donde otros no la ven. «No tiene [...] apariencia para que lo deseemos» (Is 53:2), pero oh, ¡cuán hermoso es (Is 52:7)! Cuán triste es, entonces, si nosotros, que hemos sido capturados por la gloria inesperada de Cristo, no veamos más allá de la superficie. La mayor belleza se encuentra debajo. Sorprendente y maravillosamente, aquellos que contemplan tal belleza a menudo descubren que proyecta un brillo en todo lo demás.Piel transfigurada
Cuanto más un esposo piadoso conoce a su esposa piadosa, más se da cuenta de que su apariencia externa no permanece fija, tampoco su belleza interior permanece dentro. Con el tiempo, el esplendor de su alma se filtra a través de las grietas de su piel como la luz de una linterna. Y las dos bellezas, la interna y la externa, comienzan a fusionarse y a jugar. Proverbios nos lleva a esperar así. ¿De qué otra manera podemos entender la orden del padre: «regocíjate con la mujer de tu juventud», deleitándose en su cuerpo «en todo tiempo» y «siempre» (Pr 5:18-19)? Cuando la esposa de tu juventud ya no es joven, su corazón aún tiene su belleza y su cuerpo aún tiene su corazón. Décadas después de los votos matrimoniales, su cabello canoso no es una guirnalda de cenizas ni los restos quemados de su belleza anterior. Al contrario, su cabello canoso está sobre su cabeza como una «corona de gloria» (Pr 16:31), al menos para el hombre que la conoce como reina. Su alma transfigura su piel. Esta visión atenta y paciente, esta visión que se sumerge en las profundidades de una mujer y saca tesoros a la superficie, es nada menos que una participación en la propia visión de Dios. «Dios no ve como el hombre ve» (1S 16:7). «Lo que procede de lo íntimo del corazón» es su placer; «el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno» es su deleite (1P 3:4). Y nosotros los hombres (esposos y padres, hermanos e hijos) tenemos el privilegio de contar la verdadera historia de la belleza en esta era obsesionada con la piel. El mundo le dice una mentira sobre la belleza a las mujeres. Nuestras esposas e hijas, hermanas y madres escuchan de miles de maneras que la verdadera belleza se encuentra en la superficie. Se les dice que se conviertan en argollas y que no les importe si se las pone un cerdo o no. Y nosotros los hombres podemos respaldar esa mentira o renunciar a ella. Podemos mostrar parcialidad a las lindas entre nosotros. Podemos rehusarnos a considerar como compañera de matrimonio a cualquier mujer que no cumpla con nuestro tipo preciso (asumiendo, en el camino, que nuestros deseos son fijos en lugar de flexibles). Podemos insinuar un descontento sutil en el cambio de apariencia de una esposa. O podemos alzarnos con el hombre de Proverbios 31 y alabar no el encanto, no la mera belleza externa, sino al tipo de «mujer que teme al Señor» (Pr 31:30). Tal hombre se convierte en un heraldo de la era venidera, un precursor que anticipa el día cuando toda mujer justa «resplandecerá [...] como el sol en el reino de su Padre» (Mt 13:43), y cuando su cuerpo coincidirá perfectamente con el esplendor como el de Cristo de su corazón.Scott Hubbard © 2024 Desiring God. Publicado originalmente en esta dirección. Usado con permiso.


Cómo amar a una hermana en Cristo
Nuestro llamado a honrar
Si tuviéramos que escoger una palabra para capturar la postura general del hombre soltero hacia las mujeres en su vida, sería honor. El apóstol Pedro menciona el honor como una parte central del llamado de un esposo hacia su esposa (1P 3:7), pero tal honor no comienza cuando un hombre se convierte en esposo; empieza cuando se convierte en hermano. Inherente en la hermandad piadosa se encuentra un impulso a proteger y a respetar, a apreciar y a cuidar: a honrar. Considera, por ejemplo, dos modelos destacados de hermandad en la soltería en el Nuevo Testamento: nuestro Señor Jesús y su apóstol Pablo. Jesús no le avergonzaba llamar a sus discípulas mujeres «hermanas» (Mt 12:50). Aun cuando escogió a hombres como sus doce apóstoles, Él llamó a muchas mujeres a que lo siguieran también, a veces incluso viviendo de su provisión económica (Lc 8:1-3). En Lucas 10:39, obtenemos una buena visión de cómo las mujeres se sentían alrededor de Jesús, donde María se sienta con amor a los pies de su hermano Señor, sintiéndose segura, en casa y honrada. Pablo, como su Señor, no dudó en honrar a las honorables hermanas en su vida ni en hacerlo públicamente. De las veintinueve personas que saluda en Romanos 16, nueve son mujeres. Y de esas mujeres «nuestra hermana Febe» recibe su primer elogio como portadora de la carta a los romanos y patrocinadora de Pablo (Ro 16:1-2). En Filipenses también, cuando Pablo menciona a Evodia y a Síntique, no sólo llama a las mujeres a la unidad, sino que las elogia como hermanas que «han compartido mis luchas en la causa del evangelio» (Fil 4:3). Pablo parece establecer límites en sus relaciones con mujeres (todos sus compañeros de viaje fueron hombres, por ejemplo), pero dentro de esos límites, le entusiasmaba honrar. Por tanto, si un hombre soltero quiere relacionarse con mujeres como lo hicieron Jesús y Pablo, deberá aprender el arte de honrar a sus hermanas. Se preguntará cómo podría hacer que las mujeres se sientan seguras, dignificadas y vistas. Y para ese fin, él podría poner su atención en cuatro posturas clave: pureza, claridad, valentía y comunidad.1. Pureza (en lo secreto de la mente)
Cuando Pablo le dice al joven Timoteo cómo debe relacionarse con los distintos miembros de su iglesia, él lo llama a tratar a «las más jóvenes, como a hermanas, con toda pureza» (1Ti 5:2) [énfasis del autor]. Tal pureza formará el comportamiento externo de Timoteo hacia las mujeres, pero sólo al formar primero su carácter interno, incluyendo las áreas más secretas del corazón y la mente. Un hombre piadoso sabe que las palabras y las acciones impuras vienen «de la abundancia del corazón» (Mt 12:34; 15:19). Por tanto, un hombre piadoso guarda su corazón por sobre todo lo demás. Él sabe que si esta ciudad es invadida, todo el reino fracasa. Si esta fuente es contaminada, todo riachuelo se ensucia. No importa cuánto parezca honrar a las mujeres en lo externo, su honor es hipócrita mientras deshonre a las mujeres en lo interno. Y con toda probabilidad, la deshonra interna encontrará su camino hacia al exterior con el tiempo. Entonces, la pureza es su búsqueda (y la pureza no sólo en los márgenes del corazón y la mente, sino hasta la médula). Él abre cada ventana, cada puerta, desde el clóset a la bodega hasta el ático, pidiéndole a Dios que limpie toda la casa. Ninguna pornografía es buena; ninguna fantasía es mejor. Ninguna fantasía es buena; ninguna segunda mirada es mejor. Ninguna segunda mirada es buena; ninguna evaluación sutil de la forma de una mujer es mejor. Ningún hombre (o mujer, para el caso) alcanzará la pureza perfecta aquí. La pureza perfecta viene sólo cuando finalmente vemos el rostro de Jesús (1Jn 3:2). Hasta entonces, la gracia abunda para todo el que lucha con caminar en la luz. No obstante, si queremos honrar a las mujeres de nuestras vidas, comenzaremos aquí. Creeremos que la pureza interna, que fluye desde un gozo alegre en Jesús, trae placeres que la impureza nunca puede dar. Y, por lo tanto, diremos no a la lujuria y seguiremos diciendo que no; diremos que sí a Cristo y seguiremos diciendo que sí.2. Claridad (en palabra y obra)
Después de haber puesto sus ojos en la pureza, también pone su atención en la claridad. Entre las mujeres solteras de nuestras iglesias, algunas se sienten confundidas por el comportamiento de sus hermanos solteros. «¿A él sólo le gusta ser amigos o quiere algo más? ¿Me enviaría tantos mensajes de texto si no estuviera interesado en salir conmigo? ¿Qué debo hacer si seguimos teniendo conversaciones profundas?». Por un lado, tales preguntas a veces son inevitables; nacen naturalmente a partir de la incertidumbre de la soltería. Por otro lado, los hombres solteros pueden hacer mucho para marcar sus relaciones con claridad. Pueden hablar de maneras que eviten el coqueteo y la sugestión. Pueden actuar consistentemente con sus intenciones. Pueden traer el aire bendito de la claridad en un entorno relacional que a menudo está cargado de confusión. «No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás», Pablo escribe (Fil 2:4). Las relaciones con las mujeres solteras a menudo tientan a los hombres a mirar a sus propios intereses. Coquetear se siente divertido. Compartir bromas ofrece un sentido de intimidad. Intercambiar miradas toca un profundo anhelo por cercanía. No obstante, cuando el coqueteo, las bromas internas y las miradas mutuas ocurren aparte de una búsqueda intencional, pueden pisotear los intereses de una mujer bajo los pies. ¿Cómo podría un hombre decir si se está relacionando con una mujer con claridad en palabra y obra? Podría hacerse las siguientes preguntas:- ¿Me encuentro mostrándole atención especial a alguna mujer? ¿Me acerco primero a ella entre la multitud? ¿La busco instintivamente con la mirada en una conversación de grupo? ¿Me comunico con el tipo de profundidad o frecuencia que podría sugerir interés?
- ¿Siento que alguna mujer me presta especial atención? Si es así, ¿he hecho algo para recibir y animar su interés?
3. Valentía (en la búsqueda)
Llega el momento, por supuesto, cuando una relación marcada por la claridad pareciera que podría convertirse en algo más. Gradualmente, una mujer crece en la estima de un hombre. Su amistad se profundiza dentro de límites sabios. Él se pregunta si es que ella siente lo mismo. ¿Cómo la honra ahora a medida que su corazón se vuelca hacia la búsqueda? En parte, al mostrar valentía. Alguien necesita dar el aterrador primer paso. Alguien necesita iniciar la arriesgada conversación, decir la palabra audaz, hacer la pregunta honesta. Alguien necesita liderar en la vulnerabilidad. ¿Por qué no tú? El llamado a la claridad ya le ha enseñado a un hombre a tratar sus intereses por sobre los suyos, entonces, ¿por qué no en la búsqueda también? Sin duda, las mujeres también pueden encontrar maneras de mostrar valentía. Recuerden a Rut. No obstante, en general, el impulso de un hombre piadoso de proteger a las mujeres a su alrededor lo impulsa a abrir su corazón primero, sabiendo completamente bien que podría ser rechazado. «Del cielo vino y la buscó», cantamos de nuestro Novio. Por lo tanto, en un tenue reflejo de Él, anda y busca a tu novia. Para estar seguros, debemos tener cuidado de la valentía temeraria. A veces, un hombre busca a una mujer que apenas lo conoce y no tiene la menor idea de lo que está por venir. Ella sólo lo ha escuchado hablar desde el otro lado de la sala; lo conoce sólo a la distancia. Y ahora, desde la nada, comparte su alma (y quizás incluso use la palabra con m). Intenta que se suba a su auto mientras maneja a casi 100 km/h. Pero dejando de lado la temeridad, un hombre soltero piadoso no puede escapar de la valentía. Puede que ella te decepcione en tu cara, pero probablemente te respetará. La habrás honrado por tu búsqueda, tu claridad, tu valentía, y el Señor Jesús sabe cómo sanar corazones heridos en el camino del honor (Sal 147:3).4. Comunidad (en todo)
Finalmente, en cada parte de la hermandad soltera, depende profundamente de tu comunidad. A veces, la pureza puede sentirse inalcanzable. La claridad puede sentirse confusa. La valentía puede sentirse completamente desalentadora. Pero con una comunidad a tu lado —aconsejándote con sabiduría (Pr 12:15), estimulándote al «amor y a las buenas obras» (Heb 10:24)— de pronto puede sentirse posible. Mi colega, Marshall Segal, llama a la comunidad «el mal tercio que todos necesitamos»:Todos necesitamos un mal tercio —en la vida y en el noviazgo—. Necesitamos personas que realmente nos conozcan y nos amen, y que quieran lo mejor para nosotros, aunque en ese momento no sea lo que nosotros deseamos[efn_note]Segal, Marshall (2018). Soltero por ahora: la búsqueda del gozo en la soltería y el noviazgo. (Poiema Publicaciones).[/efn_note].Tales personas podrían no ser fáciles de encontrar. E incluso si las encontramos, podrían no ofrecer voluntariamente el consejo que necesitamos escuchar. Probablemente, necesitaremos buscarlo y sacarlo de ellos. Anda, entonces y dile a un hermano cómo se ve la tentación ahora. Pídele a un matrimonio que ponga ojo en tus relaciones con mujeres solteras para decirte si parecen coquetas o distantes. Y luego busca consuelo si eres herido. Ningún hombre permanece en el camino del honor solo. Pero con la ayuda de hermanos, padres y madres (regalos de esa comunidad multiplicada por cien que Jesús prometió), él puede aprender a amar y honrar a las hermanas en su vida.



